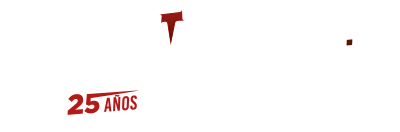En los orígenes del cine ya existía el terror. Por poner algunos ejemplos, la primera adaptación de Frankenstein tuvo lugar en 1910; John S. Robertson estrenó en 1920 una versión de El Doctor Jeckyll y Mr Hyde; en Alemania, El Gabinete del Doctor Caligari abría las vanguardias cinematográfica expresionista; y en 1922, coincidiendo con el estreno de Nosferatu, el danés Benjamin Christensen presentaba Häxan: la brujería a través de los tiempos.
Aún así, no son pocos los historiadores cinematográficos que ven en la película de Friedrich Wilhelm Murnau la mayor influencia en lo que posteriormente definiría al género. Murnau bebía del romanticismo tardío, pero también de los nuevos caminos que las vanguardias artísticas estaban desplegando por toda Europa y, especialmente, en Alemania.
Basada de manera no acreditada en la fundacional novela de Bram Stoker Drácula, las libertades que se tomó Murnau, así como las complejidades legales ocasionadas tras la denuncia por violación de los derechos de autor por parte de Florence Balcombe, viuda del escritor, provocaron que las encarnaciones cinematográficas del conde transilvano se bifurcaran en dos: La oficial, que se inauguraría en 1931 con el Drácula de Todd Browning, y la marcada por Murnau, con una estética y una languidez mucho más marcada en cuanto a la presencia del conde se refiere. El Conde Orlok no era, ni mucho menos, la figura aristocrática, atractiva y seductora encarnada por Bela Lugosi y más tarde Christopher Lee (por mencionar a los dos principales intérpretes del vampiro en el cine). El vampiro tipo Nosferatu lo veríamos en el remake de 1979 de Werner Herzog (y en la olvidable secuela de ésta, Nosferatu en Venecia), pero también en otras versiones del vampiro en cine y televisión, como la adaptación de Tobe Hooper de la novela de Stephen King El Misterio de Salem’s Lot.

Orígenes del Nosferatu de Robert Eggers
Desde que debutó en 2015 con La Bruja, Robert Eggers venía anunciando que su sueño como director era poder hacer un nuevo remake de la película de F.W. Murnau. De hecho, su segundo largometraje, El Faro (2019), ya resultaba bastante prometedor al respecto. El salto del cineasta del cine independiente a las producciones de los grandes estudios iniciada con El Hombre del Norte abrió las puertas para conseguir entrar en ese juego de Hollywood necesario para poder financiar un proyecto como Nosferatu, una ambiciosa producción de época, con un reparto de rostros destacados, especialmente el reincidente Willem Dafoe, quien ya había interpretado de manera un tanto sui generis al Conde Orlok en La Sombra del Vampiro. Sin embargo, como ya sucediera con otros títulos de un 2024 tan controvertido en cuanto a las opiniones polarizadas hacia las películas, este nuevo Nosferatu parece haber encontrado tantos adeptos como detractores.
Influencias
Lo primero que nos llama la atención en la película es cómo, a pesar de su largamente expresado interés por la película de Murnau, Eggers ha escogido salirse por la tangente. El cineasta ha ofrecido una versión donde sí podemos identificar elementos característicos de la cinta de 1922 (y otras, como su remake de 1979 o Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola), pero que responde más a una lectura muy personal de la historia, de la misma manera que El Hombre del Norte era una visión propia de la leyenda de Amleth, origen del Hamlet de William Shakespeare. Tanto es así, que nos atrevemos a afirmar que ésta es la versión que menos se preocupa por el conde de todas las adaptaciones, quedando éste más a remolque de otros elementos de la trama o más bien de otro de los personajes, Ellen Hutter, interpretada por Lilly-Rose Depp.

Como ya demostrara en sus películas anteriores, Eggers es un cineasta meticuloso que cuida cada detalle para que la construcción de la historia sea fidedigna, sobre todo a la hora de llevar a cabo relatos de corte histórico (que, hasta la fecha, ha sido en todos los casos). Para Nosferatu no sólo ha cuidado una minuciosa reconstrucción histórica en lo que se refiere a los espacios y las caracterizaciones de los personajes, sino que además ha desarrollado toda una puesta en escena que bebe de la herencia artística germana del siglo XIX.
Resulta curioso cómo la dirección de fotografía del habitual Jarin Blaschke bebe también del uso del claroscuro característico de la pintura flamenca en los siglos XV y XVI y clave para el concepto de luz y oscuridad de los cineastas expresionistas como Robert Wiene o el propio Murnau. En esta ambientación tétrica, nos gustaría destacar también el excelente trabajo de la partitura musical de Robin Carolan, decisivo en para la atmósfera de la narración. Todo esto, en nuestra opinión, da a la película una factura técnica exquisita, con momentos de absoluta maestría, como el cruce de caminos donde Hutter es recogido por la carreta o el extraordinario clímax final.
Un cuento gótico
Frente a las versiones de F.W. Murnau y Werner Herzog, como comentábamos antes, destacamos el mayor protagonismo del personaje de Ellen (Mina en la novela de Stoker). Es cierto que en las tres versiones el personaje femenino juega un papel decisivo, es en la versión de Eggers se convierte en el motor de toda la acción. Aquí ella es, a la vez, monstruo y heroína. Esta versión de 2024 de Nosferatu propone una lectura freudiana de la historia, dando a la sexualidad un papel determinante. Tal y como nosotros entendemos la propuesta de Eggers, Ellen es víctima de la represión sexual y de la histeria, enfermedad frecuente en las mujeres del siglo XIX que las llevaba a tener convulsiones y crisis pseudo epilépticas. Esa invocación desde su juventud que ella vincula con la llegada del Conde Orlok, la caracterización del vampiro como una especie de parásito, diferente a la tradicional, y que podríamos interpretar más como un íncubo, ese momento en el que Ellen echa en cara a su marido que Orlok la satisface mucho más que él, la ansiedad con la que ella se arranca la ropa o le demanda sexo a Thomas y, por supuesto, ese clímax final, en nuestra opinión, sitúan a Ellen, más en esta versión que en ninguna de las anteriores, como auténtica protagonista de la película.

Es cierto que esto tiene sus consecuencias. Que el personaje de Thomas Hutter (Jonathan Harker en la novela) siempre ha sido un personaje un tanto torpe e insustancial aquí vuelve a repetirse, sin infravalorar el trabajo de Nicholas Hoult. Tal vez fuera Bruno Ganz, en la versión de Werner Herzog, quien supiera darle más trascendencia al personaje. Sin embargo, como decíamos antes, el mayor protagonismo de Ellen va en detrimento del protagonismo del propio Nosferatu. Eggers y su equipo hicieron una notable labor ocultando cualquier imagen de la criatura hasta el estreno de la cinta. Eso en esta época de tan viral y con tantas filtraciones, es todo un logro. De nuevo, frente a la veneración que Eggers tiene por la película de Murnau, sorprende que haya preferido una caracterización tan alejada de la imagen clásica del Max Schreck de 1922.
Ahí probablemente ha pesado más esa meticulosidad histórica del director para incluir aspectos como es el tan comentado mostacho o la indumentaria. Grotesco y repulsivo, es también un personaje que concentra de nuevo la opinión de Ellen hacia el sexo, al verlo como algo monstruoso por la represión que sufría desde niña, pero también irrefrenable y lujurioso. Eggers dilata la aparición de Orlok y, una vez presentado, también evita exponerlo del todo, dejándolo siempre entre las sombras. Lo que, de cara al público del siglo XXI, que quiere ver al Nosferatu, puede ser un hándicap, ya que, al final, la criatura queda en un muy segundo plano y eso puede ser frustrante para el espectador.
Todo esto, que puede ser interpretado como carencia de ritmo o una presencia decepcionante del vampiro, en nuestra opinión, se compensa con una lectura novedosa, diferente y muy personal de la historia por parte de un cineasta con fuerte personalidad como es Robert Eggers. Tal vez por las expectativas, los seguidores del director esperábamos aquí su obra culmen, y aunque, de momento, ésta sigue siendo El Faro, su Nosferatu nos parece una película visualmente sorprendente, con una estética muy cuidada y, sobre todo, con un discurso personal, que evita repetir miradas ajenas y busca su propia individualidad.