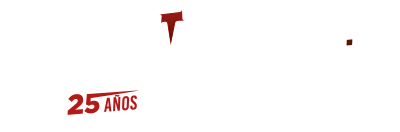La novela Dune de Frank Herbert es de esas obras que se han considerado infilmables por su amplitud y complejidad.
Cuando David Lynch se aproximó a la novela en 1984, se encontró con una obra amplísima, con multitud de personajes, tramas secundarias, conceptos densos en cuanto a la definición de la sociedad futurista que ideó Herbert en aspectos de sociopolítica, religión, tecnología.
La obra de Herbert venía marcada también por un tono psicodélico con el que el escritor utilizaba “Melange”, la tan codiciada especia del planeta Arrakis, para hacer referencia a su propio consumo de sustancias psicotrópicas.
Lynch se adscribió más a esta última línea, más cercana a su propio ideario como autor. Denis Villeneuve ha dirigido su adaptación por el terreno de la sociopolítica, dándole mucho peso a la estructura en familias y la propia jerarquía de cada bando en el conflicto.
Tal es así, que, si cambiamos el nombre Arrakis por, por ejemplo, Afganistán, podemos encontrar que la historia que se nos presenta es más cercana de lo que podría parecer. Todo esto viene envuelto en una estética mimada y ultradetallada que da verosimilitud a toda esa estructura social.
Cineasta de línea contemplativa y reflexiva, Villeneuve se detiene con deleite en la imagen y en transmitir al espectador una atmósfera de intensidad, amenaza y conspiración continua, además de ir adelantando los componentes proféticos que van a marcar el devenir del relato. El director despliega maravillosamente todo el tablero de juego, para una partida que aún está por llegar.
Como punto de partida, el resultado de Dune nos parece soberbio, sin embargo, de momento, no es más que un castillo de naipes, que, pese a sus magníficas virtudes, se derrumbaría estrepitosamente si la producción no consigue la prometida continuación.