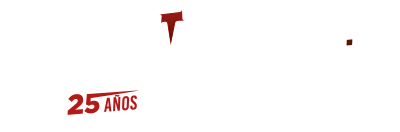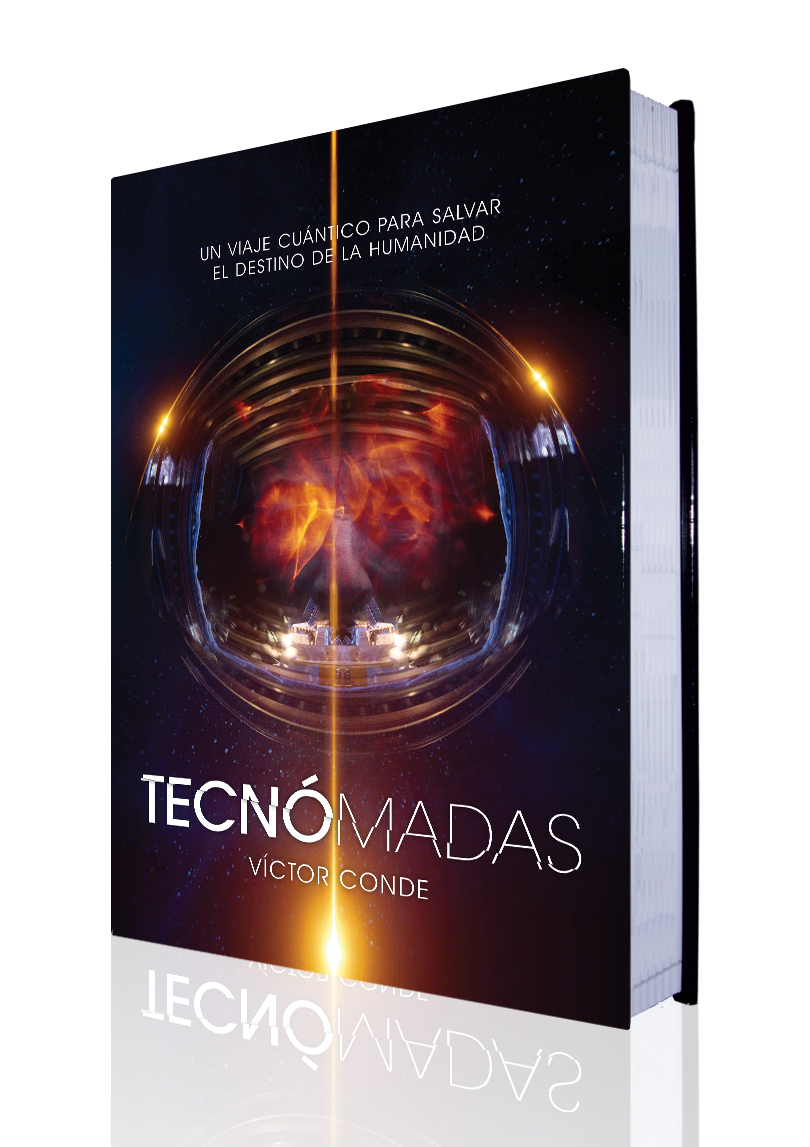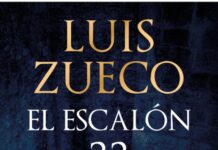(Scherzo para grúa y tópteros)
ARTHEMIS
La cazarrecompensas observó con sus prismáticos la base de la torreta. De fondo veía las oscuras crestas de Múnegha perfilándose contra el último parpadeo del crepúsculo, un ajedrez de actividad nocturna. Las coronas de fuego de las torres de las refinerías centelleaban como anillos de compromiso. Permaneció así hasta que vio un fino hilo siendo disparado hasta la parte superior de la torreta: el cable con gancho de su amigo. Luego apareció este, trepando como una araña y metiéndose dentro del antiaéreo con una elegancia y una rapidez propia de los mejores asesinos. La mujer sonrió, pues pensó en lo que el gremio se estaba perdiendo porque un tipo con el talento de Telémacus se hubiese hartado de él y se hubiese largado a pescar truchas.
Es un as, pero un as caído en desgracia, pensó, demostrando que la cuerda invisible que la unía con Telémacus transmitía algo más que tensión física. Así era como le gustaba hacer las cosas también a ella: con intervenciones totales, intensas y furiosas, seguidas de un silencio indignado.
(—Nuestro amiguete ya está en la torre. Preparaos para salir —susurró. En sus ojos centelleaba algo imprevisible: una furia que no existía antes de que el cronómetro llegara a cero. El grupo de Tábanos cargó las armas y se apostó junto a la puerta—. Salimos… ¡ya!).
La puerta de la azotea se abrió y fue como si se desbordara una presa llena de caos: el aire turbulento se llenó de destellos de alta energía y silbidos que se entrecruzaban, frotando una onda de sonido contra la otra. Disparos rojos y azules encapsulados en vainas de fulgor volaron por la azotea, golpeando a los primeros guardias, a los que cogieron desprevenidos. Por desgracia, a los otros les bastó menos de un segundo para poner en práctica su entrenamiento de combate, y rodaron por el suelo buscando cobertura.
El droide arácnido se puso en modo de alerta, combando más las patas y extrayendo sus montantes de armas. Antes de que los Tábanos pudieran ponerse a cubierto, corriendo hasta donde descansaban las cajas cercanas a la grúa multípoda, dos de ellos cayeron fulminados por las armas de ese espantoso robot. A los otros sí les dio tiempo a cubrirse, pero si Telémacus no eliminaba pronto esa amenaza, la cobertura no les serviría de nada, porque además de los cañones energéticos de repetición, el droide poseía un par de lanzamisiles que volarían por los aires cualquier esperanza.
La torreta capturada estaba a pocos metros del droide, y cuando sus cañones gemelos giraron para hacer un rápido arco sobre la azotea, los guardias sonrieron porque pensaron que el artillero iba a premiar la osadía de los atacantes con unas cuantas ráfagas de quarks hiperacelerados. Pero lo que hicieron los cañones fue disparar sobre el droide, el cual, desprevenido, encajó sobre el lomo unas letales descargas, explotó y tropezó con su propia onda de choque, esparciendo sus restos por la pista. La torreta no se detuvo ahí sino que siguió girando, pero no para apuntar a los guardias rojos, que contemplaban anonadados el espectáculo preguntándose qué cojones estaba pasando… sino a por el segundo antiaéreo, que ahora mismo era el único que podía causarle mucho daño con su fuego de respuesta.
—¡Vamos, avanzad! —gritó Arthemis, y salió de detrás de las cajas corriendo como alma que llevara el diablo mientras disparaba. Como si estuviera nadando en una simulación de tiempo demorado, las cosas empezaron a pasar a cámara lenta para su visión (las drogas estimuladoras del tronco encefálico tenían mucho que ver con eso).
Bloush arqueó un brazo por encima de su cabeza para lanzar una granada. Esta reventó en dos fases, una primera en la que simplemente se dividió en esferas más pequeñas de alto rebote, y una segunda en la que las esferas fueron saltando como cigarras, buscando blancos, y estallaron en una danza secuencial. Uno de los guardias cayó cuando varias de estas detonaciones simultáneas le amputaron una pierna y la lanzaron al cielo como una grotesca rama de árbol.
Tsunavi, por su parte, corrió agachada y dando pequeños brincos de un lado para otro como si en lugar de un ser humano fuera un insecto nervioso. Era la orgullosa poseedora de una química corporal bizonal, lo que significaba que podía adaptar su metabolismo a distintas situaciones de combate. Cuando los guardias rojos apuntaron hacia ella sus lanzas y dispararon haces de energía desde sus culeteras, se convirtió en un borrón que no permanecía más de medio segundo en el mismo sitio, y que siempre estaba haciendo piruetas. Gracias a eso los esquivó, pero dos compañeros suyos que corrían a su espalda no tuvieron tanta suerte: los rayos volatilizaron media cabeza de uno y la pelvis completa del otro.
En cuanto tuvo a uno de los guardias a tiro, Tsunavi le apuntó con su ballesta lanzadardos de alta velocidad, y le disparó media docena de púas en rápida sucesión. De estas le golpearon solo la mitad, pero fueron suficientes para alcanzar con sus puntas un brazo, o la protección de grado medio de una pierna. Las puntas, microafiladas, traspasaron apenas la pernera, lo justo como para arañar la piel, pero eso bastó para inocular la neurotoxina. El guardia se desplomó presa de violentas convulsiones. Tábano contra mantis, tábano engulle mantis.
Por su parte, Arthemis empuñó a dos manos un rifle que no tenía cañón, sino que acababa en una bocacha lisa como un espejo y amplia como la cabeza de un tiburón martillo. Mantuvo apretado el gatillo durante tres segundos en lo que la energía se acumulaba en este frontón, hirviendo en un furioso carmesí, y la soltó toda de golpe: el rifle no disparó un solo haz, sino decenas de pequeños dardos láser que barrieron toda la zona. Era la versión energética de un arma de postas, pensada para cubrir un área en lugar de apuntar a un blanco específico.
Aquel rifle tenía una segunda función, la de disparar un arpón-cohete autopropulsado que se incrustaba en el blanco con gran potencia. Pero no quería usarlo todavía: lo guardaría como as en la manga por si tenía que lanzar alguna cuerda lejos, para columpiarse y salir de allí. Y a los que se quedaran atrás, que les dieran.
El abanico láser alcanzó a dos guardias que buscaban cobertura y los tumbó, aunque no antes de que uno de ellos arrojara su lanza y atravesara el esternón de otro de los Tábanos. Ya habían caído tres. Con resignación, y sabiendo que estaba perdiendo efectivos en muy mala proporción, Arthemis cargó el siguiente disparo mientras su expresión oscilaba entre la travesura y la lascivia.
La segunda torreta apuntó hacia la de Telémacus con sus cañones, pero esta llegó antes: continuando con el giro que había comenzado cuando destruyó al droide, Telémacus enfiló el antiaéreo y abrió fuego. El asustado artillero de la otra torreta, con las manos temblando sobre los controles, no tuvo tiempo de abandonar su puesto cuando un fuego graneado de disparos volatilizó la carlinga e hizo que el montante reventara en una bola de llamas.
Viendo que los Tábanos ya habían llegado hasta la puerta de acceso al palacio del drav, y que esta estaba cerrada, activó los altavoces externos y ordenó:
—¡Apartaos de ahí!
Arthemis y los suyos obedecieron, y a continuación la puerta encajó dos disparos del antiaéreo, volando en mil pedazos.
—¡Entrad, voy a jugar un poco más por aquí fuera! —dijo Telémacus, y pulsó el botón que ponía a los cañones a disparar independientemente, en lugar de en tándem. Con esto consiguió que los disparos fuesen rápidos y cortos, en lugar de agrupados y contundentes. Antes de desaparecer por la puerta, Arthemis vio que un enjambre de impactos recorría la superficie de la torre del palacio, haciendo polvo las ventanas y sembrando el caos en muchos pisos.
La cazadora enarboló su rifle y echó a correr pasillo adentro. Ya iría cartografiando el terreno a medida que lo descubriera. Viendo caminos, pensó en caminos.
Lo que más la preocupaba eran los sistemas de seguridad que pudiera haber en la torre. Los dravitas tenían algunos bastante sofisticados, especialmente diseñados contra armas energéticas. Como los campos de ondas sinusoidales, por ejemplo: frentes de onda que desfasaban los rayos láser y los convertían en luz ordinaria. Sin embargo, allí dentro no parecía haberlos, porque cuando un campo de esos se activaba también difuminaba un poco la luz ambiente, y hacía que a todo el mundo le pareciera que tuviera cataratas. Al pegar la cara a los objetos los vio nítidos; bien, no había campos sinusoidales.
La sutilidad, nuestra marca de fábrica, pensó, y una sonrisa de leona le cruzó la cara. Qué ganas tenía de enviarle un coprolito con una cinta regalo de color rosa a ese capullo de Kar N’Kal, el Intérprete de los Muertos de Raccolys, con una tarjeta adjunta que pusiera: «Con los mejores deseos de tu mejor cazadora, desde el palacio de Bergkatse». Su cara al leer eso sería digna de verse.
LOGUS SHUGTRA
El doctor Logus Shugtra estaba viendo pasar una lacónica corteza de cifras por la pantalla de su terminal que demostraba que la conversión de datos en objetos del mundo real no era siempre fiable. Lo que veía era la traducción matemática de los últimos sueños del drav Bergkatse, pero los algoritmos no expresaban del todo la realidad. Al menos, no como el drav se la había contado.
Según su amo, imágenes de un gran manto vibrante de ideas que consumía el universo caían sobre él como un arpa resplandeciente hecha de onda pura, torsional; cuerdas y percusión de Sibelius en electromagnetismo menor tocadas a destiempo. La onda funcionaba a la misma frecuencia que el pensamiento de las divinidades, un campo de ideación que cristalizaba en forma de proyectos de génesis y geocreación. La actividad cerebral del drav buscaba la extensión final de sí misma dentro de los límites de la onda torsional, y en algún punto en el que lograba igualarse a cero, aparecía una idea del tipo que solo puede calificarse como «genial», y cuyo tiempo de vida era igual a 0’00000004 estroboscopiones. Un viaje lateral por el País de la Mente de Bergkatse.
Pero aquel deshielo de logaritmos no expresaba eso. Había algo que se le escapaba, que se perdía en la traducción de los sueños a números primos… y Logus creía saber qué era. La emoción de tener una idea genial era algo puramente químico. Era una reacción del cuerpo a la ansiedad del cerebro, a su expectación, a su nerviosismo ante las derivaciones de semejante idea. Y eso no lo decían los números. El drav quería que su actividad mental tuviera un registro para que fuera estudiada en épocas posteriores por sus descendientes —la típica falta de ego de los de su especie—, pero el lenguaje que hacía falta para encadenar ese flujo, para producir esas páginas, no era del todo exacto.
Logus Shugtra era un idor, una raza autóctona de Enómena, igual que los drav. E igual que estos, surgida a partir del genoma humano tras la desaparición del Metacampo. Su parecido con los simios de los que supuestamente procedía era nulo, pues si los dravs eran cerebros gigantes semifluidos y podría decirse que eran una mutación del encéfalo humano, con los idor tal conexión era todavía menos obvia. El Metacampo, o más bien su distorsión, había hecho algo con los cuerpos de sus ancestros, transformándolos en una aberración que no tenía el menor parentesco con un mamífero.
Un idor era el negativo de la forma de pensar de un drav. Construía desde dentro hacia afuera en lugar de desmontar de fuera hacia dentro. Por eso se complementaban tan bien los unos a los otros. Y por eso los dravs que estaban consolidados en el poder solían usar a los de la otra raza como sirvientes o, como a menudo pasaba, también como esclavos.
El cuerpo de un idor se basaba en el movimiento giratorio perpetuo: su torso era una masa oblonga de órganos en rotación, algunos más rápidos y otros más lentos, que se aprovechaban de esa velocidad y esa fuerza centrífuga para realizar las tareas de su metabolismo. Su ciclo de Krebs, su transmisión de impulsos nerviosos, incluso su digestión… todo incorporaba la fuerza centrífuga a bolsas de carne que giraban al extremo de cuerdas musculares, como boleadoras llenas de venas. Hasta su sangre dependía de ese movimiento para limpiarse y eliminar sus residuos. No todo su cuerpo giraba, sin embargo, pues las tres patas y la columna vertebral que lo sostenía —por la que subían y bajaban las dinamos vivas que hacían posible tal movimiento— eran algo así como un eje fijo que hacía de columna para toda la estructura. El idor se remataba por encima por unos huesos que parecían una corona, de los que colgaban las únicas telas que ellos aceptaban como «ropa», y que los rodeaban como cortinas de ducha. El ropaje de un idor tenía su propio código de colores, y el de Logus proclamaba para quien supiera leerlo que se sentía orgulloso de ser el oniromante mayor del drav Bergkatse, pero que a la vez ansiaba más que nada en el mundo su libertad para poder dedicarse a estudiar sus propios misterios.
Cuando se empezaron a escuchar a los lejos los estampidos de las explosiones, Logus activó los protocolos de seguridad: estaba en el punto más alto del palacio, dentro de la cámara de las Visiones Sagradas, una caja fuerte donde se guardaban los sueños cristalizados en un panal de abejas que recubría las paredes. Logus era el cirujano encargado de extraérselos y guardarlos para su posterior estudio, cosa que, al ritmo que iba, le llevaría dos vidas.
Estaba precintando el último panal cuando Padre Darío, el Intérprete de los Muertos de Bergkatse, asomó su inquietante rostro cadavérico por la puerta.
—Esclavo, termina aquí cuanto antes. El palacio se halla bajo ataque.
—¿Quién ha tenido la osadía de llegar hasta aquí, maestro? —preguntó el idor con una voz que parecía salir de un tracto vocal que girara a gran velocidad.
—No lo sé… pero seguro que son fuerzas de choque de esos cabrones del sur, que vienen a vengarse por lo de su drav. Ya les daremos su merecido. Por el momento, enciérrate en esta cámara y protege los sueños con tu vida.
—Se hará como ordenáis, mi señor —dijo el ser. Y cerró la puerta desde dentro. Junto a él había varios estudiosos de la oniromancia (humanos calvos y delgados vestidos con túnicas) que pertenecían al departamento de Lógica Deóntica. Su existencia se apoyaba en un laberíntico sistema de obligaciones, permisos y prohibiciones. Uno de ellos preguntó:
—¿Es posible, imposible o necesario que nos quedemos aquí para defender esta habitación, señor Logus?
—Es posible y a la vez necesario. Pero el éxito en la misión podría entrar dentro del rango de lo imposible.
—Oh, puede que entienda.
Logus activó las cámaras. Varios paneles se iluminaron mostrando imágenes en tiempo real de lo que estaba pasando en los pisos inferiores y en el pasillo de su mismo nivel. En el piso treinta y cinco, donde estaban ellos, todavía estaba la cosa en calma, pero no duraría mucho a tenor de lo que ocurría abajo: los pasillos del ala inferior estaban llenos de un humo que resaltaba aún más el brillo de los destellos láser, confiriéndoles un aura fantasmal. ¿Cuántos eran los atacantes? No parecían un ejército, sino más bien un grupo pequeño y bien entrenado. Quizá por eso habían llegado más lejos que nadie.
—Permitido que sea expresado el propio pensamiento —dijo el calvo.
—Adelante, di lo que sientes.
—Es facultativa la opción de morir o de seguir viviendo, pero sobre la supervivencia a largo plazo, está permitida su inclusión o bien permitida su negación.
—Hay una disyuntiva en eso —meditó el idor—: Si esos invasores llegan hasta aquí, estará permitido morir, y se pondrá en entredicho nuestra facultad de ver otro amanecer.
—Permitido expresar el propio miedo. Pues si esto se permite, implica que el miedo existe —tembló el calvo.
—Sí, existe. Ahora mismo, existe, te lo aseguro. Pero no sabemos si existirá mañana. —Logus estaba recurriendo a lo que llamaban en poesía lógica un «silogismo esperanzador». Por supuesto, la capacidad de su subordinado para tener esa emoción era muy escasa. Para los deónticos, la palabra esperanza era un término siempre sometido a examen, un código para designar un análisis estadístico de probabilidades con sus niveles eslabonados. Eso era lo más cercano que un deóntico estaría jamás de la poesía.
En las pantallas, vieron que Padre Darío llegaba corriendo hasta el salón donde descansaba el drav, metido dentro de un cuenco gigante que parecía un plato de sopa de tamaño descomunal. En su interior reposaba la masa encefálica de ciento ochenta kilos que era Bergkatse, fluyendo nerviosa de un lado para otro, abriendo varias bocas que preguntaban a coro qué demonios estaba pasando en su palacio, y por qué sus fuerzas de seguridad no se habían hecho cargo todavía. Desde el techo se proyectaban sobre él unas agujas cuya finalidad era practicarle, a ratos y según el cerebro lo demandara, una «acupuntura terapéutica», estimulando los centros de placer de aquella tortilla gigante y haciendo que otros se relajaran. Esa era la única manera que los dravs tenían de sentir placer físico. Onanismo acupuntural.
Darío se inclinó sobre el cuenco para darle un informe de situación que la cámara, por no tener conectado un micrófono, no pudo captar. Pero Logus se imaginó lo que le estaría diciendo. La tortilla ardía de furia como si el cuenco fuese realmente una parrilla, sus flujos de pensamiento formando galaxias giratorias dentro de su masa granulosa.
Las demás cámaras no captaban nada coherente, pues los pasillos estaban llenos de humo. No era como en el exterior de la fortaleza, donde el aire de la noche estaba limpio salvo por una alerta de ozono. Los rayos láser seguían titilando ocasionalmente como neones penumbrosos en las fachadas de moteles baratos. Pero ya no se distinguían figuras dentro de la nube. En la pantalla conectada a la cámara del nivel treinta y cinco, dos hileras de guardias armados con lanzas de energía se apostaron en fila en el pasillo, apuntando al único ascensor. Ese canal sí que tenía audio.
—¡No dejéis que atraviesen este pasillo, os va la vida en ello! —les gritó Padre Darío, colérico, justo antes de encerrarse en la habitación de Bergkatse y echar los cerrojos. Los guardias contemplaron pacientemente cómo se incrementaban los números que indicaban el piso al que subía aquel ascensor. Cuando ese número llegó al 35, cargaron sus armas y esperaron a que se abriese la puerta.
La puerta nunca se abrió.
Justo en el segundo en que el indicador de pisos marcó el último con un gracioso ¡tilt!, las puertas del ascensor explotaron hacia afuera y una nube de metralla llenó el pasillo. Logus y sus ayudantes dieron un respingo por la sorpresa, y oyeron la violencia de la explosión al otro lado de su propia puerta. Si el idor pudiera llorar, habría intentado sorber hacia dentro su impotencia en el negativo de un sollozo.
Milagrosamente, la cámara de vídeo del pasillo seguía intacta, por lo que pudieron ver cómo dos cables con ganchos se anclaban en las vigas retorcidas y permitían subir por el hueco del ascensor a dos mercenarios ataviados con armaduras llenas de quemaduras láser. Uno parecía un hombre y la otra una mujer. Esta última le dijo al primero, mirando la alfombra de cadáveres:
—¿Por qué siempre se ponen detrás de la puerta, estos tíos? ¿No saben que es el peor sitio?
—Es que a poca gente se le ocurre que alguien pueda ser tan bruta como para poner una carga de P2 tan potente como para volar medio nivel.
—¿Bruta? Oye, no me estarás mirando a mí de reojo cuando dices eso, ¿no?
—De reojo, no. —Sonrió Telémacus, como invitándola a estar de acuerdo.
Mientras la cazadora seguía adelante hasta llegar a la puerta de la cámara del drav, el hombre se detuvo frente a la de la habitación donde se guardaban los sueños. Asustado, Logus retrocedió cuando la cerradura emitió un chispazo y la puerta se abrió, dejando ver al hombre de la armadura dragonil al otro lado. El deóntico calvo intentó adoptar un aire solemne, como para encarar dignamente su muerte.
—Es facultativa la opción de morir o de seguir viviendo, pero sobre la supervivencia a largo plazo, está permitida su inclusión o bien permitida su negación.
—Tú has sido mi mejor operador, Clasus —murmuró el idor, sintiéndose encerrado en su propia incapacidad para lidiar con tanta violencia—. La filosofía es en cierto modo indulgente, pues estimula la debilidad y la falta de voluntad. Y eso que poca gente hay más resuelta que un deóntico obsesivo.
El hombre-dragón giró su casco para observar los paneles de abeja de las paredes, ignorando a aquellos dos tarados. Parecía saber lo que estaba buscando. Miró al idor.
—Tú.
—¿…Yo?
—Sí, tú. Eres el médico personal de Bergkatse, ¿no?
—Ssssí…
—Bien. No os haremos daño, hemos venido a buscar una cosa y después nos iremos: el sueño en el que aparece la clave para abrir la cámara donde el drav guarda la Llave de Iridio. Sabemos que está protegida por trampas explosivas y otras sorpresas, así que si me ayudas a encontrar la clave de acceso, vivirás.
Los órganos del idor giraban a destiempo, como si necesitara purgar el exceso de adrenalina del miedo con breves explosiones de velocidad. Se acercó sobre su tren de tres patas al cazarrecompensas y lo miró. Puestos uno al lado del otro, el idor le sacaba a su adversario por lo menos cuarenta centímetros de altura.
Y entonces dijo algo que ni Telémacus ni los ayudantes calvos se habrían esperado por nada del mundo.
—Si te ayudo, ¿dejarás que me vaya con vosotros?
El asombro del hombre se reflejó en que su casco se movió hacia atrás unos milímetros.
—¿Quieres escapar de este sitio?
—Es lo que más deseo en el mundo. Aquí soy un esclavo. Lo dicen mis colores.
Telémacus ponderó varias opciones, intentando averiguar si aquel engendro le estaba engañando o no. Su niebla semántica era difícil de traspasar, pero lo que le decía sobre los colores de su «atuendo» era cierto: por lo poco que sabía de esa raza, nunca usaban los marrones y los grises para vestirse salvo cuando sentían vergüenza de su situación actual.
—Está bien, eres un científico, podríamos utilizarte… Accede al contenido del sueño que te estoy pidiendo y veremos.
Mientras Logus operaba los controles, sus ayudantes lo miraban atónitos. Estaban asistiendo a una flagrante traición. Y lo peor era que no podían dar la alarma porque las sirenas del palacio ya estaban sonando.
Los brazos del idor eran tentáculos que normalmente estaban recogidos sobre sus piernas como racimos musculares. Pero cuando los desenrollaba eran largos y finos como cuerdas. Cada uno acababa en tres ganchos que, a modo de dedos, podían agarrar objetos o pulsar botones, que era lo que estaba haciendo ahora.
—Si no recuerdo mal, la última vez que mi am… que el drav soñó con la clave, fue hace dos meses. El dato debería estar en el registro 2089B/ʯ.
Uno de los panales sobresalió de la pared revelando un tubo lleno de una sustancia amarilla. El drav la cogió y la metió en una máquina. A continuación, unas imágenes borrosas aparecieron en una pared: réplicas de una actividad mental sin control.
—Vamos, idor, no tengo mucho tiempo —lo amenazó el cazador, apuntándole con su arma. Estaba vigilando también un monitor en el que se veía el interior de la cámara del drav, a la que ya habían conseguido acceder Arthemis y sus Tábanos (los que quedaban vivos, que eran solo dos, Bloush y Tsunavi). Un hombre tenía alzados los brazos en pose de rendición, probablemente el Intérprete de los Muertos de Bergkatse, mientras que este último reposaba en su cuenco. Arthemis se le acercó con un contoneo de caderas realmente amenazador. Telémacus se imaginaba lo que estaba a punto de pasar y lo desaprobaba: no habían venido para eso.
—¡Casi lo tengo! Sí, aquí está… —dijo Logus, tecleando más rápido. Las rutinas pirita/intactus construían simulaciones de aquellos grumos de luz y los poblaban con extractos de suposiciones sobre lo que podrían significar los números. Cinco abstracciones de bordes cubistas que resultaron ser sueños—. Si no la ha cambiado desde entonces sin decírmelo, la clave para entrar en la cámara blindada es «Bilenio».
—Estupendo. Más te vale que no me hayas mentido o…
—Iré contigo, y así podrás castigarme.
Telémacus lo miró raro. Aquel ser no parecía desvalido, aunque sí necesitado de rescate. Él había conocido a mucha gente acabada a lo largo de su vida a la cual les habían arrebatado la voluntad de sobrevivir: no eran más que entremeses andantes esperando a que alguien los devorara. Gente que normalmente habitaba las calles de ciudades como Tájamork, donde la experta danza de los rateros se mezclaba con el andar vacilante de las prostitutas viejas, que ya habían aceptado las consecuencias del tiempo y sabían sacarle el máximo partido a las sombras de los callejones y la ropa selectivamente reveladora. Este idor no parecía encontrarse en un estado de indefensión extrema… pero sí que necesitaba ser rescatado.
Se dio la vuelta y no protestó cuando salió de la cámara de los sueños con el alienígena siguiéndolo como un perrito faldero. Contento hasta lo indecible, Logus se destrabó las sedas de su atuendo, dejándolas caer.
En lo que a él concernía, ya no eran representativas de nada.