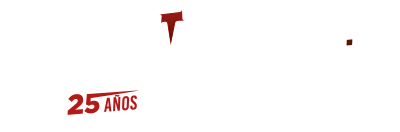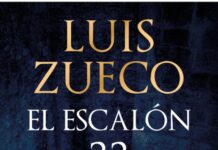ARTHEMIS
La cazadora se acercó al cuenco donde reposaba el drav. Este no parecía un ser vivo, inmóvil como estaba, sino la plasta sobrante de algún experimento culinario. Sin embargo, no pudo evitar sentir un temor reverencial al verla: desde que era niña, le habían inculcado el pensamiento de que los drav eran los amos, los crueles ultrapensadores que regían el destino de aquel mundo con el despotismo de un señor de la guerra. Su subconsciente sabía lo que representaba aquel engendro, y por eso tenía miedo.
De fondo, Padre Addar estaba con las manos cruzadas detrás de la nuca, esperando acontecimientos. Miraba a la cazadora con un odio infinito que resultaba aún más aterrador debido a su atuendo: Addar estaba vestido con una armadura ceremonial hecha de huesos —no podía saber si auténticos o imitados con alguna clase de pasta dermiforme—; su larga cabellera gris se anudaba en trenzas acabadas en pequeños cráneos de cristal, y la mitad inferior de su cara estaba oculta tras una máscara que representaba una dentadura demoníaca. Desde luego, los Intérpretes de los Muertos sabían cómo ser teatrales.
—Las personas arden despacio, se queman hasta quedar crujientes y piden más —dijo el drav con su coro de voces—. Como babosas: aletargadas, viejos rencores, nuevas esperanzas. Arder de nuevo.
—Mira quién fue a compararme con una babosa.
—Estás loca, cazadora. Ahora mismo están viniendo mis tropas de las ciudades gemelas. Entrarán aquí en breve arrasándolo todo a sangre y fuego. No sobreviviréis.
—¿Y si lo que busco no es sobrevivir sino quemar tu puta masa encefálica hasta que no sea más que una ruina humeante? ¿Y si lo único que quiero es saldar una vieja deuda contigo, aunque eso me cueste la vida?
La tortilla se estremeció. Para un drav, el concepto del sacrificio personal era algo impensable, que se escapaba de toda lógica. Su raza era tan orgullosa y autocomplaciente que se veían como los máximos exponentes de la evolución de la vida en la galaxia. Así pues, para ellos el suicidio era la máxima expresión de la demencia, pues sacrificarse a sí mismo era arruinar una de las mayores obras de arte del cosmos. Eso que hacían de vez en cuando las razas inferiores —como la humana— de sacrificarse en misiones suicidas por un bien mayor… sencillamente, estaba fuera de su entendimiento.
—Eres una cazadora, te habrán ofrecido dinero por esto —gruñó la tortilla—. Te pago el triple, sea cual sea la cantidad. Sírveme y serás rica. Sírveme y serás alguien.
—Para vivir para siempre a tu sombra, ¿no, tirano? No, gracias. Ni todas las riquezas que tienes escondidas en tus palacios, que seguramente serán incalculables, podrían comprar el odio que siento hacia ti.
—¿Por qué? No seas absurda, estúpida humana, tu rencor no es lógico. No es nada comparado con lo que podrías ganar tomando la decisión correcta. Tu odio cerval no tiene sentido.
La mujer se apoyó en la cubeta con un gesto infantil. El reflejo del drav resbaló por su casco como algo gomoso.
—Qué sabrás tú de lo que es el sentido de la vida, aborto, si nunca has experimentado nada salvo la lógica más fría. Para estar vivo hay que estar un poco loco, hacer cosas sin sentido. Como entrar en esta fortaleza y tener a mis pies nada menos que al señor del norte.
—¡No me faltes al respeto, mujer! —la amenazó Bergkatse—. Tus trastornos subrutinarios de origen genético te impiden comprender el alcance de tu error. La frustración sexual que gobierna los hipotálamos de tu especie se…
El drav cambió su discurso encolerizado por unos chillidos agónicos cuando de la bocacha del arma de Arthemis surgió un chorro de fuego, un lanzallamas que bañó por entero a Bergkatse y lo fue ennegreciendo poco a poco, entre volutas de humo. Arthemis vio de reojo cómo el Intérprete de los Muertos, aprovechando que ella estaba ocupada, tocó un resorte de la pared y desaparecía por una puerta secreta, el muy cobarde. Ya te pillaré después, pensó ella mientras flambeaba un poco más la masa.
—Ah, no, cabrón —dijo con una sonrisa desquiciada—. Nunca te metas con la sexualidad de una chica. Eso es privado.
—¡Arthemis, ya están aquí! —avisó Tsunavi, entrando a toda prisa en la sala junto con Bloush—. ¡Diez tópteros por lo menos, cargados de tropas! ¡Tenemos que irnos!
Telémacus también entró, seguido por el médico idor.
—Lo tengo —dijo—. Recuperemos la llave de iridio y larguémonos cagando leches.
—¿Qué es esa… cosa? —se asombró Arthemis, mirando a Logus, pero él la ignoró y agarró un puñado de agujas metálicas de las que se clavaban como acupuntura en el drav. Se las mostró al médico.
—Amigo, estas cosas también servían para dar órdenes, no solo como masturbación eléctrica, ¿verdad?
—Sí —asintió Logus—. Transmiten impulsos eléctricos a un ordenador central.
—Bien, quiero que hagas dos cosas: que las uses para abrir la puerta del ascensor privado del drav para que nos lleve a la base del palacio. Y dos, que sobrecargues las pilas de uranio de la central nuclear para que entren en fase crítica.
Las miradas de los mercenarios no tuvieron precio.
—¿Vas a provocar una explosión nuclear? —se asombró Arthemis.
—No, pero quiero que dé la impresión de que va a haber una. Así mantendremos ocupados a los esbirros de Bergkatse mientras salimos por pies. ¡Pero ya, joder, no tenemos tiempo!
Aturullado, el idor obedeció. Telémacus miró el churrasco humeante en que había quedado convertido el drav y se volvió a Arthemis.
—Qué asquito, ¿no?
—Solo me faltó tirar de la cadena. Ese mamón por fin ha evolucionado a lo que realmente es: un pedazo de mierda. Deuda saldada. Esto por aquello, acción por reacción.
—Así que tenías una deuda de sangre con él. Y no me dijiste nada.
—¿Y quién no la tiene, cuando hablamos de un drav? Mi pasado es asunto mío, cazador, no se te ocurra meter la nariz ahí porque podrías sacarla así de chamuscada.
—Tranquila, ni se me había pasado por la cabeza.
Una mampara se descorrió, revelando un ascensor.
—¡Ya está! ¡Todos adentro!
Cuando Logus quiso meterse también, Bloush le apuntó al cuerpo giratorio central con su pistola, pero Telémacus se la bajó.
—No. Él se viene conmigo. Podría necesitarlo en el éxodo de mi tribu. Es médico.
Arthemis sacudió la cabeza con desgana.
—Está bien, pero es tu equipaje. Si se retrasa, tú te vuelves a buscarlo, no nosotros.
—De acuerdo.
Tsunavi le enseñó sus dientes de vampiro a Logus, que se apretó asustado contra la pared del ascensor. Este se puso en marcha y bajó llevando al grupo de regreso a las profundidades del complejo, pero cuando estaban a punto de abandonar el palacio en sí para ingresar en la fábrica, algo pasó: el ascensor se detuvo con un crujido, quedándose inmóvil entre dos pisos.
—Mierda —dijo Arthemis—. Tiene que tratarse de ese malnacido de Addar, que nos está hackeando. Ahora nos hará subir otra vez.
—No si salimos antes. —Telémacus encajó los dedos en la unión de las puertas y las abrió. Estaban trabados entre dos pisos, y uno de ellos era la azotea de la fortaleza móvil, la misma que ellos habían convertido en un infierno minutos antes. Ayudó a escapar a los demás y por último salió él.
Miraron al horizonte, donde nubes uniformes color peltre llegaban desde la cordillera decapitando las crestas. Un enjambre de insectos llenaba el aire nocturno: tópteros cargados de tropas, algunos de ellos aterrizando ya en lo alto del palacio. Se llevarían un chasco al descubrir la ruina humeante que había quedado de su amo… y entonces sí que se enfadarían de verdad, pues solo les quedaría la venganza.
—Vale, genio, ¿cómo piensas eludir a toda esa gente? —preguntó Arthemis—. Porque el plan era traer mi tóptero para que nos recogiera arriba, en la cima. Pero si se acerca ahora lo derribarán.
—Ten confianza, mujer de poca fe. Y aprende.
Telémacus lideró la comitiva en una carrera hacia el borde de la pista de aterrizaje, donde los tópteros no se estaban posando porque estaba llena de agujeros por los disparos de los antiaéreos y el cadáver humeante de la otra torre. Sin embargo, ellos no se dirigían hacia la puerta de entrada al complejo.
—¿Adónde nos estás llevando? —gritó Arthemis en plena carrera.
—¡A nuestro vehículo secundario!
—A nuestro… ¿qué? ¿A qué coño te refieres?
Enmudeció cuando se dio cuenta de cuál era su objetivo: no los edificios estudiadamente destartalados de la fábrica, sino directos a la carlinga de mando de la gigantesca grúa multípoda.
—¡Estás como una puta cabra! —le gritó a Telémacus mientras se sentaban dentro y él activaba las funciones motrices del monstruo mecánico—. ¿Qué piensas hacer, bajar trepando por la fachada de la fábrica?
—Algo mejor… acuérdate para qué vinimos a este sitio —sonrió el cazador, y empujó una palanca—. Aún no hemos cumplido nuestro objetivo.
La estructura se estremeció cuando el ronroneo de los motores envió vibraciones por todo su esqueleto. Trabajando a partir de fuerzas de campo y tensores eléctricos, las cuatro patas de la grúa se doblaron como las de una tarántula, y el monstruo se puso en pie. Uno de los tópteros del Kon-glomerado se puso a revolotear como una avispa en torno a ellos, pero Telémacus tocó otra palanca y el brazo articulado hizo un aspaviento, chocando contra el aparato volador y reventándolo en una nube de fuego.
—Bien, ahora agarraos. Nos metemos en las entrañas de la bestia —anunció el cazador, y llevó la grúa hasta el embudo central de la azotea que conectaba con el interior. Los demás enmudecieron de terror cuando se encontraron colgando de sus cinturones de seguridad, la carlinga inclinada hacia abajo casi noventa grados y la grúa trepando por la pared interna del edificio.
Los trabajadores de las centrales nucleares se quedaron de piedra al ver a aquel arácnido pintado de rojo trepando por la pared, sobre los sarcófagos del uranio y las barras refrigerantes. Los drones de vigilancia se acercaron a toda prisa, sus cañones ventrales preparados para disparar. Telémacus gritó:
—¡Atención, tenemos compañía! ¡Son demasiado pequeños para que los golpee con la grúa!
—Entonces lo haremos al viejo estilo —dijo Arthemis, y se asomó por la ventanilla de la carlinga, apuntando con su rifle. Volvió a ponerlo en modo dispersión, para que la descarga láser cubriera un área. El abanico de rayos tumbó a dos drones de golpe, pero aún quedaban siete. Bloush y Tsunavi también se sumaron a las prácticas de tiro, sus labios moviéndose como si masticaran, mientras el idor temblaba de miedo en una esquina.
—¡Esto es una locura! —gritó Logus. Demasiada violencia a su alrededor, más de la que podía soportar.
—Las locuras son las que resuelven el mundo, amigo —susurró Telémacus, muy concentrado en los mandos.
—No me llames así, tengo nombre. Me conocen como Logus Shugtra, alto psicocirujano deóntico del noveno círc…
—Encantado, Logus, yo soy Telémacus. Ahora necesito que te estés quietecito y en silencio para no distraerme, mientras busco… ¡ah, allí está! ¡Chicos, he localizado la caja fuerte de la Llave de Iridio!
Era un cubo de metal blanco que se deslizaba por un camino tridimensional de cuatro raíles, uno por vértice, y que en esos momentos se hallaba sobre uno de los sarcófagos de cemento. Telémacus manipuló los controles y la grúa dio un pequeño salto, cayendo cuan masiva era sobre las capas de hormigón de la central nuclear. Sus patas provocaron explosiones de polvo gris y más de un infarto entre los trabajadores que estaban mirando el espectáculo.
Telémacus esperó a que el cubo se desplazara hasta ellos y lo atrapó con el brazo de la grúa. Sus titánicas pinzas se cerraron y lo mantuvieron inmóvil mientras sus ruedas motorizadas empezaban a echar humo. La caja fuerte presionaba para seguir moviéndose, pero aquel dragón metálico no la dejaba.
Los drones de defensa ya habían sido derribados por los mercenarios, pero por el agujero del techo estaba entrando un tóptero que, manejado diestramente por un buen piloto, se movía con lentitud para no rozar las paredes con sus alas. Ese sí que era un enemigo a tener en cuenta, pues sus cañones podrían reducir la grúa a chatarra.
—Arthemis… —sugirió Telémacus, y esta entendió: rompió el cristal delantero de la carlinga y salió por allí, saltando encima del brazo articulado. Vista desde lejos era una figura diminuta que corría por encima de aquel puente hecho de vigas cruzadas de metal. De cuatro o cinco ágiles saltos cayó sobre el cubo y se quedó en cuclillas.
—¿Qué está haciendo ahora? —preguntó Bloush.
—Accediendo al panel de control para abrir la caja fuerte. Chicos, ese tóptero se acerca, haced algo.
Logus estaba muerto de miedo, y tan perplejo que de haber tenido cara y labios, su sonrisa se le habría descolgado por fuera de la mandíbula, moviéndose como la de un camello, para contener los gritos. Asistió a una coreografía de destrucción como jamás pensó que vería en su vida, con aquel aparato volador que les disparaba ejecutando un giro alrededor de la grúa, la nube de chispazos y explosiones que su munición dejó en el cuerpo de esta, y las ráfagas de respuesta que Bloush y el propio Telémacus le devolvieron para cubrir a Arthemis el tiempo que necesitara.
Humanos, pensó; cualquiera de ellos aceptaría la conclusión de que necesita estar loco para poder afrontar su sistema lógico de decisiones con buena cara, y luego se excusaría con una metáfora… La locura parece relacionarse con el triunfo merced a un equilibrio termodinámico.
Arthemis, mientras tanto, se concentró en lo que estaba haciendo, dejando el resto del mundo fuera: abrió un panel, accedió a un teclado e ingresó la clave «Bilenio». Los controles, como barridos por un oleaje, se pusieron verdes y parpadearon. Una mucosidad amarilla brotó de la cerradura, expandiéndose como musgo por la trampilla de acceso. Los sonidos parecían alterados por un campo referencial, y no correspondían a los objetos de los que brotaban. Era muy raro.
Pero la puerta se abrió, y Arthemis soltó una exclamación de triunfo.
Saltó dentro para protegerse de los disparos del tóptero, que ahora se enfocaban en ella. Toda la cámara temblaba, pues seguía en sus trece intentando proseguir su camino por los raíles, pero la garra mecánica la tenía presa, y la mantenía inmóvil con su descomunal fuerza. Los engranajes echaban humo.
La imaginación de Arthemis llegó a su cénit mientras abría la compuerta, y se nutrió a sí misma en una especie de frenesí. Su cerebro no paraba de repasar los legendarios tesoros que podía contener aquella cámara, cotejándolos con las leyendas y la rumorología que hablaba de ellos. En esa clase de temas, la superstición superaba al conocimiento como moneda de uso en la cadena trófica de la que provenía ella. Sus ojos, henchidos de ambición, se redujeron a dos pupilas agonizantes en una noche de truenos.
Sin embargo, cuando sus pies tocaron el suelo de la cámara, toda ella, todo lo que era Arthemis la cazadora, en su envés y su revés, se quedó rígida por la decepción.
Pues la caja fuerte estaba completamente vacía.
Allí no había tesoros legendarios, ni Llave de Iridio, ni siquiera dinero o materiales valiosos. Solo había una especie de neblina que, cuando ella entró, recogió elásticamente una onda y le devolvió su movimiento con un latido de corazón.
La mujer estaba al borde del infarto. ¿Qué cojones significaba aquello? ¿Qué tomadura de pelo era esta?
—¡Arthemis, sal de ahí, ya! —le gritó Telémacus por el intercom—. ¡No nos queda tiempo!
Sus balbuceos quisieron ser una N, aspiraron a una O, o tal vez una P… pero se quedaron en gemidos asfixiados. Tanteó las paredes en busca de alguna puerta secreta, un compartimento escondido, ¡lo que fuera! Pero lo que tanto su mirada como su tacto revelaban era que aquello no era más que un espacio vacío. Un engaño.
—¡¡Nooooo!! —chilló, haciendo que vibrara el micro de su casco.
—¿Qué ocurre? ¡Sal de ahí de una santa vez, hemos derribado al primero pero vienen más tópteros! ¿Qué rayos te pasa?
La mujer salió de la cámara, tan cansada que veía pálidos esbozos de alucinaciones. La decepción la había dejado extenuada física y mentalmente, pero pudo arrastrarse hasta la carlinga de la grúa.
—N… no había nada… Estaba vacía…
—¿No estaba la llave? —se asombró Telémacus, y no pudo evitar mirar al idor con furia. Este se comprimió más en su rincón como una criatura asustada, balbuceando:
—Yo… no tenía ni idea, no lo sabía… El Intérprete de los Muertos es el único con potestad para acceder a esa cámara… Yo no sabía, yo…
—Silencio. Felbercap. Está bien, tenemos que escapar. Esto se va a poner al rojo vivo en cualquier momento. —Telémacus miró las barras refrigerantes del reactor, que se estaban sobrecalentando. El error que Logus había inducido en el sistema estaba a punto de dar sus frutos, y serían de lo más divertidos—. ¡Venga, ya lo discutiremos luego! ¡Seguidme!
Saltó fuera de la carlinga, de ahí al sarcófago del reactor y, resbalando por una de sus aristas, cayó en una de las pasarelas de mantenimiento. El grupo le siguió a corta distancia, con Arthemis tan aturdida que ninguno de sus movimientos parecía equilibrado o coherente. Bloush y Tsunavi estaban ayudándola a correr, mientras ella no cesaba de emitir frases sin sentido. Telémacus miró desesperado a su alrededor, buscando alguna manera de desplazarse que incluyera al idor y no le resultara demasiado difícil, hasta que vio acercarse una plataforma aerodeslizante pilotada por un obrero. Se lanzó al vacío, rezando por no haber calculado mal —si no, la caída hasta las lejanas máquinas del fondo del precipicio sería mortal—, y cayó justo sobre la plataforma cuando pasaba por debajo. Un puñetazo sacó de la ecuación al obrero, y le permitió tomar los mandos y acercar el ingenio volador a la pasarela.
—¡Todos arriba, esta es nuestra carroza!
Por el techo ya habían entrado dos tópteros más, sobrevolando la columna de humo del primero, al que los disparos de los cazadores habían hecho estrellarse contra un edificio. Después se acercaron a la grúa, y notaron el humo que surgía peligrosamente de la pila atómica. Fueron inteligentes y se apartaron un poco, mientras la horda de técnicos a sueldo de Bergkatse se movía intentando arreglar aquel desaguisado.
Telémacus descendió hasta la zona más baja del complejo, situada entre las orugas que movían la fortaleza. Allí estaban los aparcamientos para camiones y otros vehículos que habían visto al entrar. Tomó tierra.
—No sé qué ha pasado —le dijo a Arthemis con voz conciliadora—, pero no tenemos tiempo para más. Ya planearemos otro ataque. Al menos nos hemos cargado a ese tirano pringoso.
—P… pero la llave…
—Descubriremos lo que ha ocurrido, no te preocupes. Ahora necesito que cumplas tu parte del trato y me ayudes a conducir estos camiones. Bloush, tú y Tsunavi a un tercero. Logus, en el asiento del copiloto, conmigo.
Silencio. Después, unas palabras que brotaron muy lejos y desde un abismo muy profundo, en el interior del casco de Arthemis:
—De acuerdo…
Telémacus y Logus se montaron en el camión de cabeza, una bestia aeroflotante sin ruedas que parecía la máquina de una locomotora postindustrial. Arthemis se encargó del que le seguía y Bloush y Tsunavi del último. Cada camión tiraba de su propio tráiler, una larga caja también flotante con capacidad para llevar en su interior varias toneladas de mineral, o un buen montón de personas apretadas.
La huida fue igual de espectacular que la llegada al complejo, aunque también más triste, pues se habían dejado atrás a bastantes compañeros, y todo para no haber conseguido nada. Al menos desde el punto de vista de Arthemis, pues Telémacus estaba más que satisfecho con los camiones, que eran lo que él había venido a buscar.
Mientras los conducían por la llanura, rumbo a la noche profunda, los retrovisores les mostraron una estampa sobrecogedora: la fortaleza móvil del drav se había detenido. Expulsaba humo por un montón de grietas y varias detonaciones fuertes abrían agujeros en sus paredes. Pero los técnicos de los reactores debieron hacer bien su trabajo, pues no hubo ningún hongo atómico. Seguramente sí muchas frentes sudorosas, y otros tantos corazones desbocados, pero ninguna explosión con forma de seta.
Telémacus sonrió: había veces en que la eficiencia profesional, incluso si era la del enemigo, era la cosa más bonita del mundo.
Los camiones se perdieron en la distancia, dejando atrás ese caos. La aventura, lo sabían bien, no había hecho más que comenzar.
En lo alto del palacio de Bergkatse, una puerta secreta se abrió y dejó pasar la figura del Intérprete de los Muertos, Padre Addar. Él, entre sus muchas capas, tenía una barrera especial contra la frustración que le servía para mantenerse tranquilo incluso en situaciones como aquella, de caos absoluto.
Las preguntas sobre cómo había podido pasar aquello y la búsqueda de culpables esperarían un poco. Ahora mismo tenía que asegurarse de que los ladrones no se habían llevado la llave de iridio, porque eso sí que sería el desastre absoluto. Su portentosa imaginación tendría que empezar a inventar métodos crueles de tortura post facto.
Se acercó al cuenco de reposo del drav y miró dentro. La visión de aquel cerebro gigante medio carbonizado, muerto, no le provocó la menor repulsa. Como cualquier otro esclavo del drav, odiaba a su antiguo amo, y si el sistema no hubiese estado montado para mantenerlo en el poder, él mismo lo habría incinerado hacía muchos años. En el fondo se alegraba de que otros le hubiesen robado semejante privilegio. ¡Un acto de conspicua insensibilidad!
Metió el brazo hasta el codo dentro de la masa carbonizada de Bergkatse, y tanteó hasta que lo encontró: un objeto metido dentro de una cápsula con forma de píldora. La extrajo, dejando un pegajoso montón de hilos de baba detrás, y la abrió. En su interior estaba la Llave de Iridio.
Estupendo, pensó con una sonrisa salvaje: quizás fuera hora de hacer lo que siempre había soñado y activar uno de los guardianes del pasado, uno de los hecatonquiros, y ver qué pasaba. Al fin y al cabo, nadie los había visto en funcionamiento desde hacía generaciones, y las historias sobre sus capacidades destructivas sobrepasaban en creatividad a cualquier otro mito de Enómena.
Ya iba siendo hora de salir de dudas.