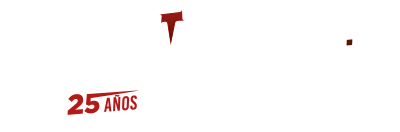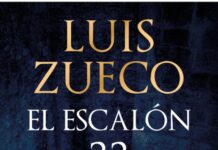Telémacus, a través de la visión periférica de su casco, vio que unos vehículos rápidos se acercaban al camión de cola, el que conducía Tsunavi. Parecían aerodeslizadores blindados de despliegue táctico, posiblemente de origen militar, que volaban a un par de metros del suelo dejando estelas de polvo. Justo la clase de vehículos que les gustaba llevarse a los dravitas a sus «cacerías».
Maldiciendo, redujo la velocidad y se detuvo unos instantes junto a la ventanilla del primer camión. Los rostros de Vala y Veldram le miraron ansiosos a través del cristal.
—¡Sigue adelante, no te pares! ¡En cuanto veas una entrada al interior del cañón, a una zona que no esté en llamas, tómala! ¡Yo me desharé de los dravitas!
Su mujer asintió y aproximó más el camión al borde del barranco. Telémacus frenó casi en seco y salió disparado hacia atrás como un proyectil; dejó que le adelantara el segundo camión y se puso al lado de la cabina del tercero. Tsunavi lo miró y le dedicó una de sus sonrisas diabólicas. Abrió la ventanilla.
—¡Parece que al fin tendremos fiesta! —gritó la cazarrecompensas.
—¡Cuidado, por tu derecha! —advirtió Telémacus cuando el primer aerodeslizador llegó hasta el camión y trató de embestirlo. Llevaba encima a cinco mercenarios de mirada feroz, armados con carabinas láser de corto alcance. Tsunavi los vio por el retrovisor y giró la esfera que hacía las veces de volante, para que su vehículo, más pesado, chocara contra el suyo. Telémacus lanzó una maldición y se imaginó a la delicada carga que llevaba detrás (más de un centenar de hombres, mujeres y niños) gritando de terror, confinados como estaban, sin saber lo que ocurría.
—¿¡Estás loca!? ¡No hagas eso! —le gritó, pero ella no escuchaba. Los tentáculos del pobre Logus culebreaban por la cabina, asustados; él también lo estaría pasando muy mal, con lo sensible que era.
Telémacus lanzó una blasfemia y redujo la potencia del colchón antigravitatorio de su esquife, de modo que este redujo su altitud con respecto al suelo. A tan poca altura que sus rodillas casi rozaban la tierra, se inclinó hacia la derecha y obligó a su vehículo a pasar por debajo del enorme camión; por unos instantes sintió la presión de los campos suspensores aplastándole la espalda, pero no tardó ni un segundo en emerger por el otro lado, pegado al aerodeslizador de los dravitas. Y gozó de su cara de sorpresa.
Cinco y bien armados eran demasiados para él, así que tomó una decisión drástica. Antes de dejar que tirotearan la cabina del camión o que treparan encima del remolque, ejecutó una doble maniobra muy brusca: aceleró al máximo y metió el bloqueo del motor con el pedal, ganando un poco de altura. El vehículo se colapsó, literalmente, después de un violento empujón que lo llevó a girar y a dar vueltas como una peonza sobre sí mismo. El cazador saltó en el último segundo, el parpadeo de los disparos láser llenando de luz verde el aire a su alrededor. Se agarró como pudo al frontal del aerodeslizador enemigo mientras su esquife cortaba el aire como una cuchilla, o más bien como las palas de un ventilador, golpeando a los mercenarios en un remolino furioso. Luego chocó contra el suelo y reventó en una nube de polvo y fuego —el combustible que usaba no es que fuera especialmente peligroso, pero se portaba de manera muy poco amistosa con todo aquel que no supiera comprenderlo—. Su objetivo se cumplió: ya no quedaban enemigos encima del vehículo, salvo el conductor, que se había agachado a tiempo y miraba a Telémacus con ojos desorbitados. Todos los demás habían sido barridos por la improvisada cuchilla.
El cazador trepó por el morro hasta sentarse en el sillón del copiloto. No hizo falta ni siquiera que lo amenazara: el otro lo miró con un acceso de pánico y saltó fuera, quedándose muy atrás mientras rodaba por el suelo. Telémacus tomó los mandos y se acercó a la altura de la puerta del camión.
—¡Uno menos, quedan dos! —le gritó a Tsunavi. No pretendía nada más, solo que ella lo supiera, pero la mercenaria hizo algo inesperado: le ordenó a Logus que cogiera el volante con sus palpos y abrió la puerta; agarró su machete ígneo y sus pistolas y salto al vehículo de Telémacus. Este no daba crédito—. ¿¿Pero qué demonios…?? ¿Qué coño crees que estás haciendo?
—No voy a perderme la diversión, hombretón, ni por ti ni por nadie. —Se pasó una lengua viciosa por los labios. Sus dientes de vampiro refulgieron.
—¡Estás como una puta cabra!
—Bienvenido al club, Tely…
El segundo aerodeslizador se les acercó por detrás. Tenía la forma de un monorrueda, pero flotaba a un par de metros del suelo como los otros. En su interior también iban cinco personas, todas con pinta de bárbaros sedientos de sangre. Estos dravitas… siempre tan teatrales, pensó Telémacus mientras ejecutaba quiebros duros para intentar esquivar los abanicos de luz láser que se desplegaban a su alrededor. La batalla, que habían llevado hasta el borde del barrando, era un rectángulo ancho y lento de humo en medio del desierto, los rastros de polvo que marcaban el movimiento de cada vehículo fluyendo en un cambio constante de dibujos.
Mientras él se preocupaba por atraer la atención de sus perseguidores sobre sí mismo, para alejarlos de los camiones, Tsunavi disparaba como una loca hacia atrás. Pero entonces, una forma difuminada por el movimiento surgió del aerodeslizador que tenían en la cola y su perfil entrevisto se situó muy por encima de sus cabezas. Parecía un proyectil lanzado por un mortero.
—¡Cúbrete! —le gritó a la cazadora, quizás un segundo tarde: el proyectil explotó dando a luz una nube espicular de pequeñas agujas. Estas llovieron sobre la zona como si el cielo estuviese sudando espinas.
Telémacus se encogió, pero notó cómo cuatro o cinco impactos producían un ruido como de pistola de clavos en su coraza. Al mirarse el brazo, vio que tenía espinas de acero hundidas en la hombrera y el codo. También le habían acertado un par en el casco, clavándosele como pequeños cuernitos. Por fortuna, no habían sobrepasado el blindaje de la armadura. Tsunavi no tuvo tanta suerte: de las espinas que llovieron sobre el vehículo, una había clavado literalmente su brazo izquierdo a la baranda de estribor, atravesándole la carne a la altura del tríceps braquial. Ella gritó, más por rabia que de dolor, y alzó el brazo lentamente para que la espina fuera atravesándolo poco a poco hasta salir por debajo. La mancha de sangre que Telémacus vio cuando se volvió era agresivamente roja.
—¡Ráfaga de racimo! —dijo ella, viendo cómo el artillero del otro esquife volvía a cargar el mortero. Esta vez no erraría el disparo por tantos metros, y una lluvia mortal de agujas caería como un aguacero sobre ellos. Telémacus probablemente sobreviviría gracias a su armadura (aquello no era como si les estuvieran disparando con trimisiles de filamento u hornos de plasma), pero ella quedaría convertida en papilla. Y como el aerodeslizador no tenía techo, no había dónde esconderse.
—¡Agárrate a algo! —le ordenó a Tsunavi, y justo cuando el mortero disparaba y la nueva cápsula explosiva se elevaba hacia el cielo, pisó el acelerador e invirtió los dos sustentores gravíticos de los laterales del esquife, el de babor y el de estribor, de modo que apuntaran en direcciones opuestas. Uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Esto hizo que el vehículo diera una vuelta de campana sobre su eje. Una vuelta que, justo cuando llovieron las agujas, colocó su cárter inferior orientado hacia ellas. La parte de abajo del deslizador se llenó de púas como un puercoespín, pero hizo de escudo para sus ocupantes.
Al terminar el giro, Telémacus se encontró otra vez horizontal y otra vez acelerando, dándole gracias a los dioses por su rapidez de reflejos. Pero una sacudida le puso los pies otra vez en la tierra: desde el vehículo perseguidor habían disparado un arpón que se había clavado a fondo en la chapa, y ahora los esquifes estaban unidos por un cordón umbilical de eslabones de hierro. Vistos desde arriba, ambos vehículos parecían los pesos de unas boleadoras que temblaran frenéticos intentando deshacerse el uno del otro.
—¿Puedes dejarlos atrás? —preguntó Tsunavi mientras se echaba un suero que había sacado de su botiquín en la herida. La sangre le goteaba del antebrazo.
—No, este trasto no da para más.
—¿Y elevarte más en el eje Z?
Él la miró y comprendió su plan. Tiró de una palanca y el vehículo se separó del suelo a lo máximo que daban sus repulsores. Su techo de vuelo no es que fuera muy alto, apenas cinco metros, pero ya eran tres más arriba que sus perseguidores. Eso convirtió la cadena que los unía en una especie de tirolesa, con un extremo más elevado que el otro.
Tsunavi cortó una tira de sujeción de la cubierta con su machete y la pasó por encima de la cadena. La agarró por los extremos y se dejó caer resbalando por la cuerda hasta el otro vehículo, cuya tripulación la miraba atónita: no podían creer que alguien estuviera tan chiflado como para hacer algo así.
Por el retrovisor, Telémacus vio que la silueta de la cazadora se mezclaba con otras en una frenética danza de destrucción y combate cuerpo a cuerpo. Se había enredado en una confusión de brazos y piernas de la cual a veces salía un miembro amputado. A su alrededor florecían fuegos silenciosos de armas de energía, escapando hacia el cielo en forma de vectores láser, pero ella no les prestaba atención: era como una gata salvaje cuya única garra —el machete— había llenado sus celdillas con el calor del magma, y cortaba carne y amputaba brazos y piernas como si estuviera en un cimbrado desquiciado. Tsunavi recibía heridas también, pero quizás fuera por los estimulantes de combate que los tubos que se le metían en la base del cráneo le estaban inyectando en ese momento, o por su química corporal bizonal, que no parecía sentir dolor. Su espada era el rompiente que precedía aquellos breves oleajes de sangre, su cara un desperfecto oscuro en la pálida luz del atardecer.
El arpón que unía ambos esquifes acabó arrancando un trozo del fuselaje del de Telémacus, y levantó una nube de polvo al impactar contra el suelo que ocultó por un momento a perseguidor de perseguido. Sin embargo, pudo ver algo que le preocupó, y era que el tercero de los aerodeslizadores que se habían adelantado, el más grande —parecía una mezcla entre vehículo flotador y robot-grúa gigante— se acercaba peligrosamente al camión que iba en cabeza, el de su mujer.
—Una puta locura —lo calificó Arthemis al verlo. Solo la combinación Telémacus-Tsunavi podía ser capaz de desplegar tamaña destrucción con tan pocos medios a su alcance (¡esa era su chica!). Una contradicción tan elegante no necesitaba pruebas que refutaran su existencia.
Aceleró para acercarse al robot-grúa desde atrás y por la derecha. Seguro que Telémacus le echaría una bronca tremenda si supiera lo que pretendía hacer: convertir aquel transporte de civiles en un arma. Pero algo tenía que hacer contra aquel monstruo o sus brazos articulados arrancarían de cuajo el remolque del camión de Vala.
—Espera… ¿¿qué pretendes?? —se asustó Liánfal, que iba a su lado agarrada al cinturón de seguridad como si fuera la cuerda de un escalador.
—Vamos a echarle una mano a la pobre Vala.
—¡¡Pero no así!!
—Lo siento, no sé hablar cobardiqués. ¡Agárrese!
Las masas metálicas se acercaron con velocidad la una a la otra, toros bravos apuntando con la testa al flanco más desprotegido. Liánfal soltó un agudo «iiiiiiiiih» en los últimos metros, cuando vio que el costado del robot-grúa estaba a menos de un segundo de impactar contra su parachoques. Hasta el techo de la cabina tembló cuando ambos vehículos se encontraron, y una vibración apabullante y abrumadora les subió por las piernas y les hizo bailar la cintura. Hubo chispazos y luces que reventaron en la bitácora de instrumentos, y gritos de pánico en la parte de atrás. El tacómetro que contaba el número de revoluciones de la hélice que refrigeraba el motor se cansó de su lugar en el tablero y saltó como una rana. El camión se quedó pegado al otro vehículo, avanzando en paralelo.
—¡Coja el volante! —ordenó Arthemis, e intercambio a empujones su sitio con la anciana.
—¿¿Qué?? ¿Adónde coño vas?
—¿Cuándo fue la última vez que oyó a un rifle de pulsos decir «¡ffuuussshhh!»?
—Tengo mis dudas sobre esto, niña.
—Mejor, sus dudas conseguirán que viva más tiempo —sonrió la cazarrecompensas. Cogió su rifle y salió por la ventana. Aterrorizada, la místar agarró la esfera y puso los pies en los pedales. Por el momento, se conformaba con ir hacia delante sin chocar con nada, y eso sí se veía capaz de hacerlo. Los vehículos se movían a través de un mundo limitado, borrado por las nubes de humo que salían del gran barranco, convertidas en maremotos de copos grises que se desvanecían en el momento de tocar aquella oscuridad.
Arthemis escaló por las irregularidades del costado del otro vehículo y llegó hasta una ventana de su parte trasera. Poseía un bloque delantero que parecía una locomotora de morro redondo, que no expulsaba humo por una chimenea sino arcos voltaicos. Esa locomotora tiraba de una segunda sección donde se elevaba un torso humano de seis metros de altura, un robot con dos brazos demoledores y una cabeza en forma de ocho. Cada brazo acababa en un racimo de cortadoras, bolas con cadenas y otros instrumentos de demolición. Como se pusieran en marcha… Arthemis prefería no imaginar lo que harían con el camión de Vala.
Trepó como un chimpancé hasta colocarse junto a la ventana de esa sección, la que había a los pies del robot: vio un grupo de soldados que se estaba disponiendo a saltar de un vehículo al otro, y que no iba armado con arsenales de complejidad desconcertante, sino con objetos muy simples: porras, garfios, garras, picos, ganchos, gavilanes. Parecían bárbaros aerotransportados, no soldados de anónima eficiencia uniformados en serie.
Saludó con los deditos a través de la ventana, y abrió fuego. Los destellos láser hicieron estragos dentro de aquella cabina con afectado deleite; sus discordantes siseos estremecieron el metal y la carne y sembraron quemaduras aquí y allá. No paró hasta que no quedó ninguno de aquellos brutos en pie. Tan rápida y feroz fue la ráfaga, que se le agotó la batería y tuvo que extraerla y cargar otra con la boca.
A eso se había reducido todo en aquellos locos días, pensó: a una pugna extrema entre sobrevivir o extinguirse. La vida era la metáfora más rara que había en el universo, y ella acababa de apagar una docena de ellas simplemente por necesidad, porque aquellos salvajes habían decidido unánimemente que su huida hacia la libertad era un pecado y que había que cortarla de raíz. Pues bien, como le había dicho una vez a su actual contratante… no sería ella la que se sintiera incómoda por defenderse.
—¡Traidora! —le gritó otra voz femenina desde arriba. Alzando la vista, vio que en el pecho del robot-grúa, en un espacio reservado para su operario, había una mujer. Se acordaba de ella por las reuniones de cazadores del gremio: era la sin par Baby Boom, una sádica asesina que empleaba muñecos de niños cargados con explosivos para sus fines, responsable de las iniciales BB en los epitafios de sus víctimas. Vestía parodiando los uniformes de las cuidadoras de guardería, y siempre llevaba encima, colgando de arneses de bebé, media docena de muñecos con pinta siniestra y altamente explosivos.
—¿Traidora? Tú has violado el juramento del gremio al alistarte en el ejército de ese loco, no yo —le respondió con lenta precisión—. Has prostituido tus creencias por Bergkatse.
—Katse ya no existe, lo liquidaron hace unos días en su fortaleza. Y, o bien me estoy equivocando mucho, o tú conoces mejor que nadie la historia.
Arthemis hizo un mohín.
—Yo no la calificaría de historia, sino de… je je, un trabajo de primera categoría.
—No tienes ni idea del caos que has desatado al cargarte al jefe. —Cuando hablaba, salpicaduras de saliva manchaban la boca de aquella psicópata como rocío de mar. Aquella mujer se había vuelto una experta, además de en explosivos, en viroplastia: una disciplina de arte dérmico que usaba microimplantes de colágeno vírico que crecían libremente, por su cuenta, hasta que convertían la piel del sujeto en una obra de arte desagradable a la vista. También se había implantado un hombro rotatorio, lo que le permitía girar su brazo izquierdo como si fuera una hélice… algunos decían que para poder lanzar sus muñecas explosivas más lejos—. Ahora quien está al mando es su perro, Padre Addar. Y no parará hasta tener vuestras cabezas disecadas en su salón.
—¿Es él quien va en esa especie de fanfarria flotante, la de los globos? —se burló Arthemis. Sintió nacer en su pecho una necesidad de enfrentarse a aquella asesina y medirse con ella. La embargaba, le quemaba por dentro. La adrenalina corría brillante y feroz por su sangre—. Pues que se acerque más, que mi pequeño tiene un mensaje que darle. —Acarició su rifle láser con lascivia, momento en el que Baby Boom tiró de una palanca, haciendo que el robot se pusiera en marcha.
El torso de la máquina, clavado como estaba al vehículo, solo podía rotar hacia la derecha o la izquierda; su libertad de movimientos era muy limitada, pero no necesitaba más que eso para hacer su trabajo. Sus brazos se alzaron y unas potentes sierras de disco que llevaba en los extremos empezaron a girar, dispuestas a cortar el mundo. Arthemis sabía que solo tenía una oportunidad contra ellas, y era pegarse al torso del robot, a su cintura, para quedar fuera de su alcance. Así que cuando la primera de las sierras descendió como una promesa de muerte, saltó hacia delante, rodó y se catapultó con las piernas hasta chocar contra la cintura giratoria del monstruo. Se hizo daño en el hombro, pero no le importó. La sierra cayó sobre el propio vehículo que la transportaba, haciendo trizas el techo de la cabina donde estaban los soldados muertos; olas brillantes de chispas bañaron el remolque, una espuma de fragmentos que creó una pantalla que se encendía por los fuegos del barranco, y que soplaba en una ventisca de metralla. El aire, que también estaba siendo mutilado por aquellas sierras, silbaba a su alrededor como un grito.
La desquiciada Baby Boom sabía que Arthemis se había puesto fuera de su alcance, por lo que chilló con rabia y tiró de más palancas como si aquello fuera un juego aleatorio, a ver qué más podía romper. Las bolas de demolición se descolgaron y empezaron a pendular peligrosamente. Arthemis las vio pasar a toda velocidad cerca de donde ella estaba, chocando sin control contra el remolque de Liánfal y el propio vehículo-grúa. Aquello sí que era peligroso, incluso para la operaria del robot, pero a aquella chalada le importaba poco. Lo único que quería era saciar sus ansias homicidas.
Arthemis apretó los dientes y empezó a trepar por el torso. Solo tenía que llegar hasta su pecho, que era donde estaba la cabina de mando, no hasta la cabeza —que no era más que una antena de radio—. Hizo un estribo con las manos para apoyar el rifle, pero no tenía solución de fuego. Tenía que subir más. El inicio de su escalada coincidió con un bajón del terreno que los vehículos tomaron a alta velocidad; sintió una presión momentánea en los oídos, como si la atmósfera le hubiese dado un apretón.
Baby Boom no podía ver a su enemiga, la tenía situada en un ángulo muerto por debajo de la carlinga, lo cual era muy peligroso. Tenía que obligarla a mostrarse o no conseguiría acertarle con ninguna de sus extremidades robóticas. Así que eligió otro sistema.
—Conque crees que vas a pillarme por sorpresa, ¿eh? —refunfuñó—. Vamos a ver cuánto te importan de verdad esos aldeanos…
El torso pivotó hacia su izquierda, encarándose con el camión. Con las sierras, cortó un trozo del techo del remolque, que salió volando. Decenas de caras de lumitas horrorizados miraron al cielo a través de aquel agujero, hombres, mujeres y niños abrazándose sin poder huir de aquella ratonera. El techo que los protegía había salido volando, y lo que veían ahora era aquel coloso mecánico con dedos como perforadoras y músculos como martinetes hidráulicos. Una serie de oscilaciones y cabeceos se propagó por el remolque, como si fuera un juguete en manos de un niño enorme y travieso.
Arthemis, que estaba a metro y medio de la carlinga, miró todo aquello con un siseante «Mierda…» empezando a salir de su boca. No podía permitir esa matanza, aunque fuera por principios. No tenía ningún vínculo emocional con aquellos desgraciados, pero tampoco iba a dejar que Baby se saliese impunemente con la suya.
Miró su rifle, y se le ocurrió la idea.
Alzó la vista más allá de los brazos del robot y del camión que estaba pegado a ellas. Miró el borde del barranco, con sus nubes de humo, sus adarves de llamas y las sombras de los edificios y las montañas de escombros que estaban metidas dentro, quemándose. Aquellos objetos masivos pasaban a gran velocidad junto a ellos como si no tuvieran nada que ver con la locura que se estaba desatando en la frontera de sus dominios infernales. Pero había una manera de hacerlos participar en la batalla.
Maldita sea, se quejó; si me dieran un szkab por cada vez que le he salvado la vida a otro en esta estúpida misión sin llevarme yo ni una mísera recompensa…
Elevó el rifle y apuntó con cuidado, pero no puso el selector de tiro en descarga láser, sino que activó su arpón-cohete. Oyó el chasquido de control del arma. Le fastidiaba un montón tener que gastarlo en esto, pero era la única manera que se le ocurría, a la desesperada, de salvar a aquella pobre gente. Así que apuntó con cuidado, intentando coger en una sola línea una de las cadenas con bolas de demolición del monstruo y las sombras de edificios que había detrás… y apretó el gatillo.
El arpón salió disparado hacia delante primero con la fuerza del rifle, como si fuera una ballesta, pero décimas de segundo después encendió su propulsor autónomo, y aceleró convertido en un misil. Su cabeza se abrió formando una U, y atrapó la cadena llevándosela hacia atrás y clavándola a la pared de uno de los edificios que pasaban. Arthemis abrió mucho los ojos al darse cuenta de que su plan había funcionado, milagrosamente, y que ahora la extremidad del robot-grúa estaba clavada a aquel obstáculo inmóvil.
Baby Boom también se dio cuenta de lo que había pasado mientras la cadena se estiraba hacia atrás, a medida que el vehículo continuaba su loca carrera hacia delante. La O de su boca transmitió claramente la pregunta: «¿Es cierto?». Y le obsequió a Arthemis la sonrisa condescendiente que utilizaba cuando las cosas no salían como estaba previsto. Cuando el carrete de cadena no dio más de sí, esta se tensó y dio un fortísimo tirón.
El resultado fue más espectacular que lo que Arthemis había previsto: esperaba que el tirón arrancara uno de los brazos del robot, y que lo dejara pivotando sobre su cintura. Pero había un principio consustancial a toda aquella tecnología que no había tenido en cuenta: su vejez. El robot, como casi todos aquellos aparatos, había sido ensamblado en los tiempos pre-apagón, hacía siglos. En aquella época probablemente fue un hombretón grande y fuerte capaz de tirar de todo el planeta hacia sí en lugar de acercarse él, si quería coger algo. Pero eso fue antes de que el uso prolongado y la fatiga del metal se acumularan como capas de senectud. Así que cuando la cadena dio un tirón, lo que se partió no fue su muñeca, sino su cintura.
Arthemis sacudió la cabeza con mucha suavidad, como si pretendiera trasladar su cerebro a un nivel más bajo dentro del cráneo, y vio cómo el corpachón del robot-grúa se partía y caía hacia atrás con la consabida lentitud de las cosas grandes. Ante el ojo humano parecía que se moviera a cámara lenta mientras se desplomaba como un gigante derribado por una lanza, mientras sus actuadores, acoplamientos, reductores y el piñón asido a un rodamiento de gran diámetro explotaban en miles de piezas. El robot envió una onda sísmica a través de todo el vehículo a medida que se separaba de él, y golpeó el suelo con una explosión de polvo tan densa como una pequeña tormenta de arena. Se abrió como el capullo de una flor, fotograma a fotograma. El morro del vehículo bajó bruscamente, y el aerodeslizador se estremeció como un animal que se sacude gotas de agua del pelaje. Los lumitas que iban en el remolque gritaron de alegría.
Pero si Arthemis creyó que todo terminaría ahí, estaba equivocada, porque de repente, unas manos surgieron de la nube de polvo que el vehículo arrastraba tras de sí, y el cuerpo de Baby Boom, tosiendo, apareció detrás. De algún modo había logrado saltar a tiempo de la carlinga y se había agarrado al deslizador. Seguía viva, con sus muñecos explosivos colgando como abalorios de los enganches de su traje. Temblaba con una soltura desarticulada, como si ella misma fuera un maniquí. Los muñecos miraron a Arthemis y le dedicaron sonrisas desquiciadas.
Ayudó a Tsunavi a trepar y le plantó la bocacha roma del rifle de energía en la cara. Le parecía increíble que aquella cabeza compacta pudiera contener tal cantidad de odio. Pero ahora era Arthemis la que tenía la sartén por el mango.
—Bien, amiguita… ¿qué decías antes sobre que íbamos a ajustar cuentas…?