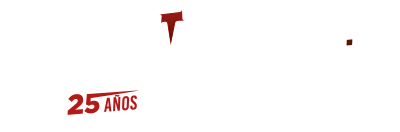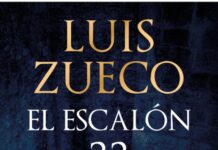VELDRAM
Cuando los camiones se pusieron en movimiento, fue como si el mundo entero temblase con la vibración de los grandes cambios. El terremoto que hacía las veces de música de fondo para los éxodos de los pueblos era allí un rumor de motores, de suspensores gravíticos, de toberas de empuje. Los camiones cero-g se levantaron sobre sus colchones antigravitatorios y aceleraron rumbo al este, alejándose de las rocosas formaciones coralinas de la Barrera Ictiánida, y de la tierra que hasta ese momento los lumitas habían llamado hogar.
Junto a los tres monstruos sin ruedas había otros vehículos más pequeños, esquifes aeroflotantes que habían descubierto dentro de uno de los remolques. Su manejo era parecido al de las barcazas de la tribu, por lo que no les costó encontrar voluntarios que los manejasen. Telémacus se alegró de tenerlos, pues si los camiones eran los elefantes, esos harían de caballos para adelantarse a explorar y llevar a cabo labores más apropiadas de un heraldo rápido y ligero.
En la cabina del primer camión viajaba Veldram, sentado en un sillón tan largo como un sofá en el que cabían el conductor y hasta tres acompañantes. Era curioso que el diseño no incluyera un sillón separado para cada uno, sino uno solo y muy largo. Su padre estaba a su izquierda, manejando el extraño volante con forma de esfera que no estaba unida a ningún eje, sino que flotaba en un campo electromagnético. A su derecha tenía a su madre, que observaba por la ventana el horizonte con una mirada donde cabían diez dudas por cada certeza.
Vala estaba preocupada por el futuro de su familia, y después por el de la tribu. Por ese orden. Como cualquier grupo de refugiados en época de guerra, su tiempo horizonte era el día siguiente: sobrevivir a las próximas veintidós horas —la duración del día en Enómena— era el desafío a batir. Ya no hablaban ni siquiera de semanas, y mucho menos de meses. El día a día era su desafío. Y no era una prueba fácil.
Veldram, sin embargo, estaba muy emocionado con todo lo que estaba ocurriendo: el estrés del movimiento masivo de gente; la repentina certeza de que su padre era una especie de gran guerrero, capaz de enfrentarse a los dravs y sobrevivir, y un héroe para la tribu… eran sensaciones nuevas y adrenalínicas. El lumita era un pueblo con pocos miembros, de ahí que cupieran todos en aquellos camiones que parecían colosos levitadores… Algunos habían tenido que amontonarse en el techo de los remolques, pues se habían quedado sin sitio dentro, pero había quien lo prefería a la sensación de claustrofobia que imperaba en el interior. Habría que ver si seguían opinando igual cuando empezara a llover a cántaros, pensó el adolescente con una sonrisa.
—¿Adónde vamos, papá? El Yermo de Bering es enorme, y dicen que está lleno de monstruos.
Su padre le dedicó una mirada de reproche, del estilo de «No asustes más a tu madre, anda, que ya tiene suficiente», pero le respondió con franqueza.
—El desierto profundo sí es así, pero hay ciertos enclaves que los buscadores de antigua tecno suelen usar como paradas. El más cercano es uno que se llama Oasis de N’Alask. Está muy cerca de uno de los barrancos siempre ardientes. Esa será nuestra primera escala.
Veldram apenas logró disimular la emoción. Siempre había escuchado historias sobre los barrancos donde ardían desde hacía siglos las ciudades y los restos de la antigua civilización, en un fuego que jamás se consumía, y desde niño había querido verlos. Aquel viaje seguro que estaría lleno de tropiezos y peligros, pero también estaría trufado de maravillas. Pasándose la vida siendo un simple pescador del mar cero-g seguro que nunca las habría visto. Casi le dio gracias a la guerra por haber hecho que su sedentaria y aburrida tribu tuviera que moverse.
Telémacus observó las colinas suaves que se veían en la distancia. Pronto anochecería, y a ese paisaje le sentaba bien la oscuridad. Hacía parecer sus accidentes menos peligrosos, menos depredadores. Pero solo era una ilusión. Uno de los motivos por los que había insistido en que vinieran los mercenarios era que sabían disparar, además de por su habilidad como conductores. Tenerlos allí era como si los dioses les hubiesen enviado su salvación personal en sobres separados, uno por cada camión.
—Pareces preocupado —dijo Vala. Y matizó—: Más de lo que requiere la situación.
—Estoy bien. Todo está saliendo como esperaba.
—¿Crees que nos perseguirá? Padre Addar, me refiero.
—Seguro que sí, al menos durante los primeros días. Pero confío en que pierda el interés una vez hayamos dejado atrás los barrancos. La sed de venganza es un motor poderoso, pero para un Intérprete de los Muertos hay algo mucho más fuerte: su sentido práctico. No arriesgará hombres en vano en nuestra persecución, ahora que los necesita para enfrentarse al clan Raccolys.
—Pareces muy seguro.
—Mi seguridad sobre cualquier cosa, ahora mismo, no pasa de la etiqueta de «razonable». De todos modos —añadió con una sonrisa—, estamos en el séptimo año del Catorceavo Latido, si hay que hacerle caso a Liánfal y su calendario basado en las fases místicas de Dumbara, la presea de los amantes. Según la profecía, este iba a ser un año de cambios. —Miró por el retrovisor a los otros camiones, que se habían puesto en fila detrás de él—. No hay duda de que los profetas eran unos ases.
—¡Y menudos cambios! —sonrió Veldram, que no supo interpretar si su padre estaba siendo sincero o irónico. Recordaba las canciones que oyó cantar una vez a los jóvenes de Tájamork, en el transcurso de una fiesta popular: no eran bellas melodías ancestrales, sino que dependían de la ferocidad de sus voces y del caos de sus instrumentos para transmitir su mensaje. Los versos hablaban de un final que estaba peligrosamente cerca, aunque nadie supiera cuál era ni quién lo llevaría a cabo.
Vala volvió a perder la vista en la distancia.
El primer día transcurrió sin problemas. Los camiones se portaban bien: habían sido diseñados para transportar cargas mucho más pesadas que una tribu humana con todas sus pertenencias, y tenían combustible de sobra. El optimismo se apoderó de Telémacus, aunque intentó mantenerlo a raya todo lo que pudo. Era una emoción peligrosa.
En un momento determinado en que Vala se había quedado dormida, apoyada en la ventanilla, Veldram le preguntó:
—¿Cómo será la vida allá donde vamos?
Telémacus se lo pensó. La verdad era que no se lo había planteado.
—Pues… no lo sé. Supongo que distinta a la que hemos llevado hasta ahora, porque será en un lugar diferente, pero al mismo tiempo muy parecida. La gente que sabe desempeñar un oficio seguirá practicándolo: los que cazan, cazarán, los que construyen, construirán, y los que entretienen, entretendrán. Supongo que nuestro estilo de vida seguirá siendo muy parecido, aunque el escenario sea otro.
—Ah —dijo, un poco decepcionado. Era un «Ah» que tenía valor de «Uf», en sentido peyorativo, porque como cualquier adolescente aburrido, esperaba que este cambio llevara a una vida de aventuras como la que seguramente había disfrutado su padre cuando era joven. Saber que al otro lado del éxodo no le esperaban más que las mismas rutinas de siempre, solo que adaptadas a otro paisaje, no le entusiasmaba.
—¿No te agrada la idea de seguir viviendo en paz con nuestras tradiciones?
—No es eso, papá, es que… Tú tienes un pasado, y has llegado hasta aquí. Yo no he vivido ni una fracción de las cosas por las que tú has tenido que pasar. Me gustaría tener la oportunidad de experimentar algo así antes de hacerme tan viejo como para que me apetezca que llegue la siguiente fiesta del cefalópodo, eso es todo.
Telémacus le lanzó una mirada de reojo. Algún día tenía que llegar esta conversación, la de la madurez y lo que ello implicaba, junto con sus expectativas de futuro… pero le había pillado un poco a contramano. Estaba claro que su chico ya no era aquel niño que se fabricaba bigotes de leche cada ver que sorbía ruidosamente de un cuenco, pero tampoco era del todo un hombre.
—He tenido una existencia violenta, Veldram, no aventurera. Hay una diferencia entre ambos conceptos. No es algo que desee para ti.
—Pero has viajado. Has luchado, has visto mundo. ¡Eres un héroe!
Su padre sacudió la cabeza.
—¿Qué te gustaría ser de mayor, Veldram? Sé sincero.
—Cazarrecompensas.
—No sabes lo que estás pidiendo —bufó su padre, sin disimular una nota de sorpresa—. La vida de un cazador es peligrosa y, sobre todo, dolorosa. A mí me han herido muchas veces, a pesar de la armadura, y todas y cada una de ellas ha dolido como el infierno. Una vez, un disparo láser casi estuvo a punto de amputarme una pierna; por fortuna, quedó colgada de los ligamentos y del hueso por dentro de la pernera, y pude arrastrarme hasta un hospital para que volvieran a soldármela. Cargué con mi propia pierna como si fuera un fardo dentro de la armadura durante cinco kilómetros, y te puedo asegurar que fue la agonía más pura que jamás ha soportado un ser humano. ¿Quieres esa clase de vida para ti?
El joven dudó. Nunca le habían contado esa clase de historias. Los relatos sobre cazarrecompensas que había oído en forma de canciones o cuentos nombraban siempre la parte bonita y heroica de las misiones, cómo llegaban y atrapaban a los malos y se llevaban el dinero y la gloria. Nunca incluían matices sobre piernas amputadas y kilómetros de agonía a través del fango.
La moraleja era obvia: en algún momento de sus vidas todas las personas tenían que huir aunque fuese una sola vez, para aprender que la vida no es un cuento de hadas con final feliz; que los frutos de la tierra hay que ganárselos y no vienen dados por hecho; que las desgracias no son solo algo que les ocurre a los demás. La felicidad, como cualquier otro premio, había que ganársela. Para madurar del todo, un hombre tenía que pasar por todos los estadios intermedios de esa gesta.
—Pues… no, no me gustaría que me pasara eso, la verdad —admitió el joven, con sincero respeto ante el guante lanzado por su viejo—. Pero… no sé, todos necesitamos un modelo al que aspirar, mamá me lo ha dicho muchas veces. Y tú eres el mío. Quiero ser como tú. ¿Qué tiene eso de malo?
—Espero ser un modelo para ti en muchos otros aspectos que no tengan que ver con la violencia, hijo. Puedes copiar de mí eso tan difícil de aprehender que llamamos integridad, y que un hombre tiene o no tiene, pero que no es capaz de encontrarla en ningún lugar fuera de sí mismo. O mi capacidad de amar a tu madre y hacer por ella todo lo que sea necesario, por duro que resulte. Parámetros que, para mí, definen mejor a un buen hombre de lo que jamás hará su capacidad para disparar un rifle.
—Es cierto, pero hay una dimensión en ti a la que nadie puede acceder si no es por la vía de poner su vida en peligro y sentir la muerte soplándote en la nuca. Es una manera de sentirse vivo que ningún otro oficio, ya sea pescador, curtidor o boticario, te dará jamás.
—Ya, pero… ¿te acuerdas de cuando nos enfrentamos a la barcaza ceremonial del Intérprete de los Muertos y la hundimos?
Veldram abrió los ojos con pasión.
—¡Fue alucinante! —Casi deletreó la palabra—. ¡Éramos solo dos, y desarmados, contra toda una barcaza llena de soldados! ¡Y la hundimos! ¡Les vencimos con lo poco que teníamos! ¿Me vas a decir, después de eso, que no eres un héroe?
La voz de Telémacus se volvió áspera como el pedernal.
—Es cierto que les vencimos… pero aquel día murió mucha gente, hijo. Personas inocentes. Aquella barcaza no solo llevaba dentro a los asesinos del drav; también a mucha gente que cumplía funciones de apoyo, como limpiadores, trabajadores de calderas, técnicos, navegantes, mecánicos, y quién sabe cuántos esclavos en labores de intendencia, cocina o prostitución. ¿Los salvamos a ellos? ¿Les dimos la oportunidad de escapar de sus amos y ponerse a salvo? No, también los condenamos a que la bestia Romy los devorara o a morir en la explosión de las calderas. —Sacudió el mentón—. No, hijo, aquel día no fuimos héroes, ni tú ni yo. Fuimos simplemente dos pescadores que tuvieron la suerte de sobrevivir a un ataque que no provocamos, sino en el que nos vimos envueltos. Piensa en ello, en todas las personas que aquel día no volvieron a sus casas, antes de vanagloriarte por haber tenido la culpa.
La cara de Veldram se quedó congelada como un instrumento desprovisto de todo contenido útil. Se quedó pensativo mirando al paisaje que venía hacia ellos con cadenciosa rapidez. Por el momento se guardó sus conclusiones; ya habría tiempo de hacer partícipe de ellas a su padre, si es que se dignaba a contárselas.
Cuando anocheció, uno de los tres esquifes se les situó junto a la puerta del conductor, y Liánfal, que iba de pasajera, les gritó:
—¡La gente está cansada, necesita parar!
—Ahí delante veo una floración rocosa —dijo Telémacus—. Servirá para que pasemos la noche. Diles que nos detendremos en breve.
Ella asintió y le tocó al conductor del esquife en el hombro para que frenara. Desaparecieron por el retrovisor para comunicar la orden a los demás vehículos. Telémacus no quería usar la radio todavía, por si acaso los estaban rastreando.
Se acercó al afloramiento rocoso y detuvo el camión. Arthemis y Bloush hicieron lo mismo. A pesar de que la mayor parte del trayecto lo habían hecho con el navegador automático puesto —la IA de cada camión se encargaba de manejarlo, salvo cuando el conductor quería hacer algún giro o maniobra que se saliera de lo normal—, y que las cabinas eran amplias y cómodas, estar tantas horas allí sentados pendientes de los parámetros de la conducción cansaba. Necesitaban estirar un poco las piernas.
Cuando se bajó y estiró hacia atrás la espalda, doblándola, se quedó boquiabierto mirando al cielo, un rosario de estrellas sin luna. Su mujer siguió su mirada, extrañada, y lo vio también. Hubo una llamarada blanca en el firmamento de tal intensidad y precisión que la sorpresa de su contemplación dejó paralizada a media tribu.
Vala se fue a avisar a Liánfal. Veldram, que acababa de bajarse de la cabina y no había sido testigo de nada, se acercó a su padre y lo vio allí plantado, con la vista fija en el firmamento y con cara de haber presenciado un fenómeno que no tenía explicación.
—¿Qué pasa, papá? ¿Estás mirando esa estrella? ¿Qué tiene de raro?
Había un punto especialmente luminoso en el cielo sin nubes, cierto, pero el joven no entendía por qué le llamaba tanto la atención. Ni a él ni a los demás que ya estaban fuera.
Su padre lo miró.
—Porque no es una estrella, hijo. Son los cinco diamantes del Carro. Se acaban de fusionar en uno solo.