Como quien, por sendero solitario,
Camina temeroso,
Y habiendo vuelto la cabeza, sigue
Sin volverla ya nunca,
Pues sabe que un terrible
Demonio, muy cerca, sus huellas va pisando.S. M. Coleridge
Sin duda el final de aquel hombre era inevitable. Su rostro se empapó súbitamente por un sudor frío e intenso. El miedo ahogó sus sentidos y también su valor. Su expresión había experimentado un repugnante cambio asociado a las innumerables situaciones de espanto de las cuales había sido testigo durante su estadía en aquella isla paradisíaca y contaminada de horrores.
Recordó aquel último desembarco hecho en aquellas tierras malditas y también el feroz griterío de sus fieles camaradas al traspasar la espesura de un bosque expectante. Recordó tormentas y combates, tesoros y mujeres… visualizó aquella frase que rebanó los sesos de los que ya habían tocado tierra. ¡Traidores! ¡Mueran malditos traidores! ¡Traición! Y con tristeza e impotencia dibujó en su mente el triste recuerdo que azotaba su hombría… aquel flamear de su negro estandarte alejándose de esas costas hacia mares profundos. Gorky, Julius, Philips… valientes corsarios… todos muertos y mutilados por aquellas especies anormales.
Percibió de pronto aquel nauseabundo aroma… el que acompañaba a cada noche de espanto. Quiso no pensar en su actual realidad y olvidar los acontecimientos que lo habían hecho palidecer durante su permanencia en aquella isla. No pudo, el fétido olor a materia descompuesta se apoderó del panorama. Ya no había escapatoria. Sus compañeros – lo que quedaba de ellos – aún flotaban en el húmedo pozo de piedra. La oscuridad envolvía el lugar con su manto de muerte, su cuerpo sería el próximo alimento para esas innombrables cosas de aspecto humano. Allí afuera lo esperaban. No podría con ellas… empuñó su filosa arma… estaba seguro de lo que ocurriría en los próximos minutos… esos seres inmundos querían robar su sangre. Dominaban la isla y a todo ser vivo. No morían, sus tejidos podían regenerarse.
¿Qué hacer? Apretó con fuerza su espada… la puso en su cuello y sintió como su filo creo una tibia gotera de color rojo. ¡No! Un guerrero no desaparecía de ese modo… pensó en su barco, en sus tierras, en su mar y en los traidores mercenarios. El fétido aroma lo rodeó por completo. Ya no había duda, aquellos seres lo esperaban en las afueras de la madriguera. ¿Cuántos eran?, cerró sus ojos y saltó hacia las fauces de una noche devoradora, en donde su propio fin lo esperaba…
Los primeros aplausos se dejaron escuchar en el fondo de la sala. El telón cayó lentamente y las luces laterales encendieron sus ojos repentinamente. Horacio dejó que los demás espectadores abandonaran la sala. Después tomó su abrigo y buscó la salida. Esa noche, la mediocre asistencia y el viejo teatro habían hecho enfriar los huesos de la audiencia. Horacio lo sintió, encendió un cigarrillo y se camufló en su grueso ropaje antes de abandonar el antiguo edificio.
Las calles de su ciudad parecían tranquilas, miró su reloj y comprobó lo tarde que era. Su mujer lo estaría esperando, no le creería la noble causa de su retraso, lo rechazaría por tres noches y se lo contaría a sus amigas… conocía la rutina.
Decidió entonces conseguir unos buenos pasteles y algo de beber, obviamente compartiría el botín con su impaciente compañera, aquella era una excelente oportunidad. Tomó la avenida San Agustín y dobló a la izquierda por la calle universitaria, sabía que cien metros mas arriba encontraría un local que lo abastecería… tomaría también un buen café. Pensó en la soledad que envolvía la calle y en los miles de pies que la atormentaban cada día. Nada ni nadie en el ambiente… una leve llovizna y un lejano bocinazo, ideal para sentirse en soledad y encender un nuevo cigarrillo. Se sumió en esa tranquilidad extrema y distinguió a lo lejos un bulto que se acercaba por la vereda del frente. El cigarrillo se humedeció y su calma tomó entonces otro rumbo. Sabía que aquellas calles no eran peligrosas, aunque su desconfianza le dijo otra cosa.
Siguió su camino y no se involucró con aquellos pensamientos. Aquel diminuto bulto quizás tomaría la derecha antes de cruzar la próxima calle. El frío otoñal pronto se hizo sentir. Necesitaba un café con urgencia, no tardaría en abordar el almacén.
La silueta cruzó de improviso la calle, Horacio se sobresaltó. Ahora caminaban de frente y por la misma vereda ¡Seguro que doblará antes de pisar el próximo paso de cebra!
Horacio miró a su alrededor y comprobó que estaba solo, la silueta venía hacia él, sin duda el encuentro sería inevitable ¿Tendría arma? ¿Quizás no? ¿Cómo saberlo? Sus músculos sintieron el roce con el otro cuerpo, el que prosiguió su camino con naturalidad. El peligro había pasado. ¿Pero, acaso no había visto ese rostro en una de las butacas del cine?
Recordó y comprobó con lucidez su descubrimiento. ¡Sí! Aquella silueta de negro aspecto y puntiagudo capuchón que ahora se alejaba, era la misma que estuvo a su lado en el teatro, no tendría por que preocuparse pues era solo una mujer… una pálida y delgada mujer de grandes ojos y negro cabello… pero, ¿qué hacía a esas altas horas de la noche? ¿Y en una calle tan solitaria como aquella? Ir solo al cine en una noche otoñal era solo privilegio de los hombres de la ciudad. ¡No! No pretendía ser él reflejo de su padre, la mujer también tiene derechos y como buen ciudadano moderno, los respetaría…
Cuando pisó las baldosas interiores del café sintió el agradable recibimiento de un personal atractivo. Prefirió la barra y un cenicero. Sin duda era ese un buen momento, un buen y único momento. El local, algo deteriorado mostraba las viejas reminiscencias de un pasado lejano. Muebles, cortinajes, cristalería, todo allí era historia… Horacio era historia, su vida y sus gustos navegaban por las cosas y situaciones pasadas. Una buena tendencia y a la vez un excelente medio para escapar del mundo civilizado.
Un hombre de aspecto tosco y largas barbas entró de improviso al local, llevaba bajo su brazo un diario, tan antiguo y obsoleto como él mismo. Horacio lo miró con atención – no había duda, era él – y vio como aquel extraño se sentaba en el fondo de la sala, al lado del último ventanal. Un café y un plato de carne engrandecieron su mesa y un apetito feroz terminó con la diminuta despensa. ¡Sí! Era él. El viejo ermitaño de la calle Lautaro. Tan viejo y anciano como aquel bar de media noche. ¿Quién habrá sido aquel decrépito hombre de la mesa número ocho? Nadie en la ciudad lo sabía, ni siquiera Gastón, el que cada noche le servía los alimentos. Sin duda, un personaje típico para una comunidad ambigua y decadente.
Horacio lo miró por última vez, encendió un nuevo cigarrillo y se dispuso a cancelar su pedido. Pero, algo llamó aun más su atención… algo o mejor dicho alguien. ¡Sí! Ese alguien había detenido su paso exterior bruscamente y clavado su vista hacia el interior del local.
¿Pero? ¿Sería posible? No estaba equivocado. Allí, detrás del viejo ermitaño y del sucio cristal se posaba el rostro de una mujer encapuchada. Horacio la quiso ignorar pero no pudo pues la silueta de negro lo devoró con su frío mirar, ¿qué hacer? ¿Salir de allí e invitarle un café? ¿Preguntarle su nombre?
Estaba en estas reflexiones cuando algo fuera de lo normal rasgó el momento. Horacio sintió miedo, pues lo que sus ojos vieron en esos segundos marcó su depresiva realidad… y ella lo hizo de nuevo, sonrió con extraña maldad al momento en que sus labios superiores mostraron el nacimiento de dos filosas formas de respetable tamaño, ¿sería posible? ¿En pleno siglo veinte y en medio de una ciudad emergente? ¡No! Él era un creyente de verdad, su Dios lo salvaría… ¿un creyente de verdad? ¡Sí! un creyente creería tal situación…
El ermitaño de la calle Lautaro desapareció bruscamente y en su mesa quedaban los vestigios de una cena sin compañía. Horacio aún meditaba sobre lo fantástico de su visión, cuando una mano pequeña y voluminosa se paseó con leve prisa por su espalda.
– Bien amigo… son tres mil pesos, con los pasteles que usted me ha pedido.
Horacio no respondió y sólo se limitó a cancelar. Pensó entonces en la próxima realidad. Tendría que abandonar el bar y luego correr por las calles ¿correr? ¿Acaso temía a aquella insólita visión? Bajó su vista y reconoció su cobardía…
El frío traspasó de inmediato sus ropas y se aferró a sus blancos huesos, entonces pensó rápido y muy decidido. Tomaría el último microbús, su presupuesto no le permitía abordar un taxi. Caminó deprisa, miró por sobre su hombro una y otra vez. Se sentía extraño, observado, perseguido por alguien. ¡Sí! Aquella repugnante mujer de horrible dentadura lo observaba desde algún escondido lugar…
Cruzó la calle asfaltada y vio a lo lejos las luces que salvarían su angustioso pasar. Saltaría a ese rectángulo de acero y disfrutaría de un espléndido viaje. Dos monedas aseguraron su entrada y una tosca y curtida cara le hicieron la bienvenida. Conducir hasta esas horas mata el cuerpo y cansa la mente… aquel conductor lo podría confirmar.
El microbús tomó la calle Alcatraz y se detuvo en un semáforo. Buenas noches y gracias por su atención. Dos etílicos varones, educados y bien vestidos hicieron su desembarco, Horacio sonrió con disimulo. Un nuevo semáforo, un nuevo desembarco. Esta vez una pareja de alternativos estudiantes. Un cruce ferroviario y un hombre comido por el espanto. ¡No! ¡No! ¡No podía ser! ¿Sería una pesadilla? ¡No! Se trataba de un hecho real… perfectamente real… y Horacio volteó nuevamente su cabeza y la imagen confirmó su presencia. Allí estaba, pasiva y en el último asiento la pálida mujer de negro capuchón ¿qué hacer? Nadie lo ayudaría, nadie le creería su historia. Un nuevo horror le carcomió el cerebro. Entonces quiso razonar con cordura y evacuar de sus sentidos aquellos pensamientos vampirescos.
Y comenzó a contar las cuadras que lo separaban de su hogar y los pasajeros que lo acompañaban en ese viaje infernal. No pudo. Aquellos filosos colmillos no lo dejaron pensar… aquella horrible mujer… aquella maligna presencia. Trató de ocultar su nerviosismo y miró por la ventanilla, afuera la oscuridad de las calles evidenciaba un nuevo corte de energía. No era su día. Miró por tercera vez por sobre su hombro. Contó los pasajeros con mucho esfuerzo. Un dormilón hombrecillo de sucio aspecto y un par de chiquillos nocturnos. Allá, atrás y en el último asiento, dos formas disparejas que brotaban de una boca carnosa. Horacio no aguantó más. Saltó de improviso de su asiento y esperó la próxima parada…
Cuando vio alejarse al microbús y a sus cinco pasajeros, la tranquilidad volvió a sus venas. Ahora sólo tendría que caminar unas cuantas cuadras más de lo previsto, no importaba pues ya estaba a salvo de aquella mujer. ¿Qué? ¡No! El microbús se detuvo en la esquina siguiente y de él bajó una negra silueta. Pobre tonto, ¿cuándo aprenderás?
Entonces corrió como lo hace el ladrón nocturno y no quiso mirar hacia atrás. Por suerte conocía esas calles. La carrera se hizo dramática, el sudor empapó su camisa y también sus doloridos pies. Los pasteles cayeron al granoso pavimento. ¡Nadie! ¡Ni luces! ¡Ni vehículos! Juró no volver a ese teatro maldito. Y su corazón volvió a su sitio cuando a veinte metros de aquella oscuridad absoluta divisó el umbral de su tranquilo hogar. Cruzó la puerta y comprobó que el apagón era general. El tercero de esa semana. ¡Mala suerte! Adiós pasteles, adiós velada, adiós sorpresa. Pensó en su mujer y se encaminó a su habitación.
– Aunque me lo digas una y otra vez. ¡No te creo! Estás loco. Un niño podría creer esas porquerías y no un hombre como tú. Es mejor que te metas a la ducha y no salgas hasta que ese maldito sudor se vaya de tu cuerpo…
Ella no lo aceptaba. Sus explicaciones no eran convincentes. La casa siguió en penumbras. Se alumbró con su fiel linterna y acto seguido ingresó a la cocina, las tripas se lo exigieron. Dormiría en el sofá, su mujer no lo necesitaba… ¿una ducha? No la tomaría pues necesitaba comer, descansar, cerrar sus ojos y olvidar el bochornoso incidente.
Dos gruesas rebanadas de queso y un agregado de mayonesa completaron su fría cena. La cocina estaba en paz y muy sucia. Seguramente su mujer había tomado la tarde libre con sus amigas en aquellos lujosos cafés del centro. En las afueras, el barrio era presa de la pasiva oscuridad. Directo al sillón favorito pensó y cuando quiso salir de la sala, un leve ruido exterior lo hizo detenerse. Su tranquilidad una vez mas fue absorbida por la incertidumbre, ¿qué ocurría en el patio trasero? Entonces corrió la cortina de género y vio una escena que lo hizo tambalear y soltar de sus manos el alimento.
¿Podría ser cierto? ¡Sí! Ella estaba allí. Burlona y aún más pálida, mirándolo con sus ojos de muerte y devorándolo con su feroz dentadura…
Un susurro retumbó en las paredes. Horacio abrió el cajón de los cuchillos y esperó oculto en las tinieblas, aunque sabía que aquella raza podía ver lo que los humanos ignoran…
La puerta trasera de la sala se abrió. Horacio aferró con fuerzas su arma de procedencia japonesa y se dispuso a lo que un mortal haría en esos momentos… ¿al corazón? ¡Sí! Esa especie tiene también su punto débil. Él lo conocía. La puerta cedió y unas manos largas y huesudas emanaron de la oscuridad. La figura de largo capuchón profanó los dominios de Horacio y éste se abalanzó cuchillo en mano sobre el ser que lo atormentaría en los infiernos…
¡Un grito de dolor! ¡Unos largos y blancos colmillos cayendo por un precipicio! Unas manos que cambiaron de color y se hicieron rojas y pegajosas… un crimen que esa noche marcaría el inicio de una locura tormentosa.
– Bien ¿Qué opinas de este asunto? – preguntó el policía más joven a su rechoncho compañero – ¿crees que el tipo premeditó su acto?
– No lo sé… este asunto es cosa de locos. El hombre está bajo tratamiento psiquiátrico, quizás sus doctores nos puedan aclarar algo…
– Un enfermo más para las sucias celdas del sanatorio…
– ¿Y la mujer?
– Mala suerte para ella…. los vecinos dicen que sufría de celos y que seguía a su marido por las calles… pobre mujer, no sabía que ésta sería su última noche…
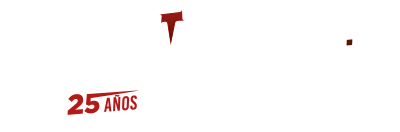







Saludos amigos… siguo vigente y excribiendo locuras… Este es mi nuevo gmail… Saludos desde Concepción… Chile.
ERS
SALUDOS…